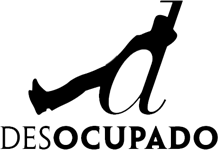El tesoro de la muerte en el Perú

Oro en abundancia y muertes por doquier en Cerro de Pasco, una ciudad en donde las mineras transnacionales hacen su negocio a costa de la salud de la población local
Por Milver Elener Avalos Miranda
Juan Escalante recoge las hojas desperdigadas en su escritorio, las guarda en un fólder manila, las pone debajo del sobaco y con el brazo derecho presiona con fuerza los documentos. Está sudando, chorros de agua brotan de su frente, pero no de nervios, sino producto de la larga caminata entre los caseríos afectados por la explotación minera. «Disculpa la tardanza, pero anduve en una reunión con las madres de los niños con plomo en sangre», se excusa agitado.
Él se considera un político de verdad. Le gusta salir a los pueblos alejados y escuchar las quejas de la población. Se ensucia los zapatos de barro y rara vez se le encuentra en su oficina. No simpatiza con los políticos que andan de saco y corbata las doce horas del día o sentados en su oficina dando vueltas en un sillón.
Juan es gerente de Servicios Locales de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, Perú, y es miembro del Equipo Técnico del Grupo de Estudio Técnico Ambiental de la Calidad del Aire. Él es un profundo conocedor de los metales pesados que ingresan al cuerpo de los niños. Juan no habla por hablar. Él habla con un grueso fajo de expedientes que ha presentado al presidente del Perú, congresistas y ministros. Ellos reciben los documentos y los arruman uno sobre otro en sus escritorios y no hacen nada por las personas que viven en Cerro de Pasco, un pueblo que está siendo devorado por la mina poco a poco. Juan se pone melancólico, cuando muestra los datos estadísticos de los niños con plomo en sangre y derrama unas lágrimas por los pequeños que no están más en este mundo.
Juan nació en el ande, creció entre cerros y corrió bajo la lluvia; por eso conoce los caseríos contaminados de cabo a rabo. Él no tiene un hijo afectado con plomo, pero lucha por sus paisanos, por su pueblo, no puede ser un insensible ante el dolor humano.
—La contaminación minera no es de ahora -explica y con la manga de la camisa, manga larga, a cuadrados se seca el sudor-. Te llevaré al pueblo que tiene más casos de niños con plomo.
La mayoría de chiquillos con plomo en sangre. Esos menores inocentes que son condenados a morir sin cumplir sus deseos de estudiar una carrera universitaria y ser el orgullo de la familia, viven en el Centro Poblado de Parasgsha. Un caserío que pertenece al distrito de Simón Bolívar, ubicado a poco menos de media hora en automóvil de Cerro de Pasco y a más de ocho horas de la capital peruana: Lima.
Ellos nacieron en un pueblo de unas cuantas casas de ladrillo de cemento y el resto de adobe de barro y paja. Sus padres se parten el lomo de sol a sol labrando el campo o escavando los cerros como topos en busca del tan preciado oro, mineral que va a parar en manos de las grandes empresas extranjeras. La mayoría de niños no llegan a terminar la escuela, porque el plomo les causa daños irreparables en el cerebro. Ellos no son capaces de retener la clase por más de cuarenta y ocho horas. Otros abandonan la tierra que les vio dar sus primeros pasos. Tres niños de un total de cuarenta y seis afectados por metales pesados, viven en otra ciudad.
Los niños en Parasgsha sufrían de sangrado y dolores de huesos. Los padres les preparaban remedios caseros. Se puede decir que eran felices, porque se despertaban con el canto de los gallos y se quedaban dormidos unos minutos después de las gallinas, sin ninguna preocupación por las dolencias de sus hijos. En el año dos mil doce, la enfermedad de plomo en sangre ingresó por sus ventanas y puertas, y se quedó pegada en las paredes de la habitación, les tomó por sorpresa a los papás y a los médicos del hospital «Daniel Alcides Carrión». Desde entonces, los progenitores tienen terror a que sus menores se enfermen, se han traumatizado con los exámenes médicos porque de cien niños, noventa y cinco arroja que tienen plomo y eso significa que la muerte está esperando a la vuelta de la esquina para arrebatarles a sus menores.
La piel de Cerro de Pasco y sus distritos tienen sufrimiento en sus poros. Hay dolores y gritos desgarradores. Niños sangrando por las fosas nasales como por arte de magia, madres corriendo despavoridas con pañuelo en mano para intentar parar los chorros de sangre, padres impotentes al no tener unas sucias monedas para sacar a su familia del pueblo que los está matando a pausas.
Cerro de Pasco es una ciudad bañada del mineral más deseado en el mundo: oro puro. Es considerado un lugar bendito por las empresas extranjeras y un orgullo para todos los gobernantes que pasaron por el sillón presidencial. Ellos, en sus discursos políticos sin saliva, mencionaron la importancia del oro para el crecimiento económico del país, pero las víctimas de la contaminación no fueron dignas de ser mencionadas, porque no aportan con dinero para las campañas electorales, como sí lo hace el empresariado. Para los pasqueños el oro es sinónimo de muerte y el monstruo de todas sus desgracias personales.
La contaminación minera es tan vieja como la conquista de los españoles. Esos barbones de cabello claro como las barbas del choclo iniciaron la explotación minera. Ellos le hicieron ojitos a la riqueza del suelo peruano y el oro empezó asomarse, sinuoso y atractivo en los cerros inmensos e inhóspitos del ande.
—El oro ha estado asociado a la muerte por los siglos de los siglos. Los conquistadores se llevaron toda la riqueza, pero dejaron muchos indios muertos en el camino -analiza Juan-. Cerro de Pasco es la gallina o el gallinazo de los huevos de oro del Perú.
Él se considera un cholo y lo grita con orgullo. Tiene los rasgos indígenas bien marcados. El tono de su piel es como el corazón de la madera seca. Su nariz es una jota tallada con el más mínimo cuidado.

Juan defiende con vanidad a sus ancestros y critica mordazmente a los españoles. Él, aparte de ser un experto en la contaminación, es un conspicuo en historia del Perú. Juan empieza hablar sobre lo que más le apasiona: los incas y la contaminación minera en Cerro de Pasco. Inicia con un tono despectivo y termina con una profunda decepción contra los mismos cholos.
A tu pregunta, respondo: «Esos conquistadores se creían una raza superior y los hacían trabajar en condiciones inhumanas a los nativos. Los españoles ejercían el poder mediante el látigo, esos desalmados hombres blancos castigaban a los indios hasta matarlos. Los utilizaban como bestias de carga, ellos transportaban el oro en sus espaldas, siempre han sido sumisos, no se rebelaban por miedo a las torturas infligidas de sus amos».
¿Qué que opino de los nativos? Los cholos nunca estuvimos preparados para recibir nuestra libertad. Imagínate que tú seas esclavo y de la noche a la mañana te digan: «eres libre». Te apuesto que estarías inmensamente feliz. En el año mil novecientos noventa y dos, la explotación minera pasó a manos de la compañía norteamericana Cerro de Pasco Copper Corporation Company. Las condiciones laborales no cambiaron sustantivamente, el indio continuaba enriqueciendo los bolsillos ajenos, trabajaba por unas migajas de dinero.
Juan toma un suspiro en su relato y grita: «¡no hay mal que dure cien años y ni cuerpo que lo aguante!». A fines de los sesenta y a inicios del año setenta, llegó al sillón presidencial un militar revolucionario, un patriota que pensó en los oprimidos; sin embargo, una vez más los cholos no estuvieron preparados. Juan Velasco Alvarado, con su uniforme impoluto de las Fuerzas Armadas promulgó la Ley de la Reforma Agraria, la cual nacionalizaba todas las empresas extranjeras. «¡Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza!», pronunció en su discurso nacionalista. Esa frase se quedó tatuada en la piel de los labradores del campo. Ellos se creyeron dueños del mundo, se volvieron locos al tener inmensas hectáreas de terreno, pensaron que el dinero nunca se les iba acabar, por eso no tenían necesidad de trabajar. La felicidad les duró poco tiempo. Veintiséis años después la empresa Volcan S.A.A empezó a explotar el mineral. La mencionada compañía ha cambiado de razón social dos veces, en la actualidad opera bajo el nombre de Subsidiaria Cerro S.A.C y su Unidad Minera de Óxidos de Pasco.
—Durante todo ese tiempo la contaminación estuvo presente, pero en los últimos años ha empezado hacer más mellas en la vida de los pasqueños -expresa con una profunda decepción-. Cerro de Pasco ha cambiado más de cinco veces de nombre, pero en todas está presente la palabra «mina».
Juan dice que Cerro de Pasco está siendo devorado por la minería. Es una ciudad construida en un agujero. Él asegura que existe un cerro de donde se pueden observar todos los relaves mineros y la explotación a tajo abierto. «Vamos para allá y tus ojos serán testigos de la triste realidad de mi pueblo».
Juan aborda el primer taxi que pasa por delante de sus vistas. Él sube primero, me invita a sentarme a su lado, pero no deja el fólder ni un segundo. Le pide al taxista que nos deje en el corazón de Pasco.
—Iremos a tomarnos un buen caldo para continuar con la labor -balbucea.
—¿Nunca le han hecho análisis a los niños? -pregunto.
—Sí, ocho veces, en distintos años -responde-. En mayo del dos mil doce, el Estado declaró a Cerro de Pasco en emergencia ambiental por los impactos negativos de la actividad extractiva minera, principalmente en la salud de los pobladores, en especial de los niños.
—¿A pesar de eso continúan con la explotación?
—Nos hemos reunido con ministros, ellos se han comprometido a construir una clínica de desintoxicación, pero hasta el momento brillan por su ausencia -manifiesta abriendo el fólder y señalando con el dedo las hojas firmadas por las autoridades-.
Juan resopla saliva para continuar narrando la horrible pesadilla que viven los pasqueños. El primer examen de plomo en sangre que se le hizo a la población fue en mil novecientos noventa y nueve. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la inmensa universidad de los pobres, de los cholos, puso a sus estudiantes a disposición de los desprotegidos. El estudio fue aplicado a niños de catorce y dieciséis años. Los resultados fueron espantosos, cuarenta y cinco microgramos por decilitro de sangre, cuando lo permitido es diez, según la Organización Mundial de la Salud.
La dirección General de Salud Ambiental (Digesa), en noviembre de mil novecientos noventa y nueve, realizó el estudio de plomo en sangre en una población seleccionada de los distritos Yanacancha, Chaupimarca y Simón Bolívar. Trescientos cincuenta y seis niños colaboraron con la investigación. El resultado fue catorce microgramos por decilitros en sangre. Dos meses después, la misma institución del Estado reportó los análisis de metales en el agua para el consumo humano, el resultado fue de 2,300 miligramos por litro. Cinco meses más tarde, dieron a conocer los estudios sobre la calidad del aire, el resultado fue 367.12 ug/m3, superando por amplia distancia los 120 ug/m3 establecidos por la Organización Mundial de la Salud.
Juan mira las hojas, las voltea violentamente, me mira, vuelve a mirar las hojas y pone una cara de: «estamos jodidos por todos los lados». Él lanza un bostezo inmenso al aire, le aburre seguir leyendo los análisis porque los números fríos arrojan lo mismo. Las llantas del taxi dejan de rodar. Nos bajamos. Yo le vuelvo a preguntar por el resto de los resultados. Juan me mira con cierto desprecio y se sienta en el primer puesto de jugos, golpea la mesa. Una señorita que no pasa los veinte años se acerca y saluda a Juan.
—Jovencita: ¿Usted participaría de nuevo en un estudio de plomo en sangre?
—¿Por qué? -pregunta, mientras pasa trapo al mostrador y me mira como si fuese de otro planeta-.
—Responda. ¿Quiere que hagan otro estudio en Cerro de Pasco? -insiste Juan-.
—No, para qué, ya existen muchos estudios y a las autoridades no les importa -responde-.
Juan ordena dos panes con huevo y una quinua. Él se me acerca al oído y me dice:
—¿Te das cuenta que los resultados son los mismos? La gente está cansada de lo misma cojudez.
Juan se engulle los panes en un santiamén como si no hubiera comido por años, se pone de pie, cancela los desayunos y tomándose el estómago pronuncia: «Barriga llena, corazón contento». Él se adentra en unas calles empinadas que no tienen fin, parecen un camino que lo lleva al cielo. Las calles tienen forma de cuchillo, empiezan estrechas y se van ensanchando. Yo lo sigo agitado por la altura y el frío.
El camino es escabroso porque hay barro resbaladizo, perros callejeros que se les pega el pellejo a los huesos de sus costillas, ladran furiosamente, no entiendo de dónde sacan fuerzas para ladrar. Unos más papeados duermen en la puerta de una casa y otros buscan comida en la basura para sobrevivir y no les importa la presencia humana, están más preocupados en buscar un trozo de comida descompuesta o en buen estado para alimentarse.
Cerro de Pasco está a más de 4,380 metros sobre el nivel del mar, altura suficiente para marear. Es una de las ciudades más friolentas del país, a cualquier hora del día cae granizo. Las bolitas queman la piel como los balines de pistolas de juguete. Juan a cada instante murmura: «avanza, avanza, avanza». Yo respiro, de manera anormal, por la boca y no por la nariz. Él no voltea a mirar atrás. Por unos segundos, no escucho la voz ronca de Juan. Alzo levemente la cabeza y él desaparece de mi vista. Sólo veo a seis niños de mejillas chaposas corriendo detrás de una pelota. Usan chullos de colores para el frío. Con eso se cubren los oídos y la cabeza. Les pregunto si no han visto a un hombre con las características de Juan. Se miran unos a otros, con sus ojos saltones se dicen: «responde tú». Uno se llena de valor, me extiende la mano y me dice que un hombre mayor dobló en la esquina y me advierte que vaya con cuidado, porque hay un perro que muerde sin lanzar un ladrido.
—Avanza, eres muy lento para caminar -me reta Juan-. Te esperé porque hay un perro que muerde y yo tengo un palo para defendernos.
—¿Juan, esos niños tienen plomo en sangre? -inquiero-.
Él mueve la cabeza de mala gana y dice que sí con una profunda tristeza.
—Háblame sobre el último resultado de los análisis de plomo en sangre -le solicito-.
—El último estudio se realizó en el mes de junio del dos mil diecisiete, a cargo del licenciado Flaviano Bianchini. El examen fue de cabello. Ochenta y dos niños, de seis a quince años fueron la muestra. En los cuerpos diminutos se encontraron veintiún metales pesados: aluminio, antimonio, arsénico, bario, berilio, boro, cadmio, cobalto, cobre, cromo, estaño, hierro, manganeso, mercurio, molibdeno, níquel, plomo, selenio, vanadio, talio y zinc. El estudio demostró que todos posen entre cuatro a diez metales en sus organismos; entre los principales se detectó plomo, manganeso y aluminio.
—Las autoridades locales y regionales no hacen nada -consulto-.
Juan no pudo ocultar su enfado, fue muy evidente, la pregunta le incomodó, el ceño fruncido lo corroboró, no me mandó por un tubo por educación; aunque ganas no le faltaron. Él se detuvo, con su mano se jaló los cabellos, dañando su perfecto peinado: raya al centro; velozmente, volteó las hojas, movió los labios, mentalmente contó las hojas como un contador de banco. «Once documentos enviamos al congreso, nos han atendido una que otra vez, se comprometen a luchar con nosotros en teoría, en la práctica ellos se ponen la camiseta de las mineras», expresa.

Llegamos al cerro, el panorama es desalentador, las inmensas lagunas están contaminadas por los relaves. El agua es color del óxido. Las vallas metálicas gritan que no está permitido el ingreso a personal no autorizado y en su interior las máquinas se tragan a los cerros pequeños y derriban los grandes. Alrededor de tanta polución, los niños chapotean en el agua contaminada, las llamas, ovejas u otros animales beben el agua con plomo. Nubes negras se apoderan del cielo, es invierno, esas nubes preñadas de lluvia no se marcharán, se quedarán a merodear el cielo pasqueño. Los pobladores tampoco se irán, a pesar de la contaminación.
Desde el cerro se puede apreciar que en la misma ciudad existen dos: una opulenta, donde viven ingenieros y trabajadores de la mina con un sueldo alto. Sus casas están construidas de ladrillo de cemento, con un acabado perfecto, pintadas de color dentífrico: blanco, azul y verde. La gente de bajos recursos que se gana la vida labrando los pedazos de tierra que dejan las empresas mineras, viven en casitas de adobe, carcomidas por el salitre, tapadas con calaminas viejas, agujereadas por el tiempo y tejas rotas, por donde se filtra el agua en tiempo de lluvia y granizo. En lugar de pintura, los jóvenes utilizan aerosol para hacer pintas de cantantes, del equipo de fútbol de sus amores, propaganda a un político o frases como: «tú y yo juntos para siempre» o «un te amo demasiado».
«De bajada la piedra corre más rápido», me cuenta Juan sonriente. Esos veinte minutos de subida, lo hicimos en cinco. Llegamos a la carretera que conecta a Pasco con Lima. Al costado de la pista, en una pared pequeña chorreada de pintura blanca reza la frase de un artista urbano que por sus venas corre la esperanza de sublevarse y acabar con tanta desigualdad. «Marcha diecisiete de septiembre. ¡Viva la marcha. Agua sí, plomo no!», las letras son negras y en mayúsculas.
—En esa fecha, los pasqueños hicimos una marcha de sacrificio, fuimos caminando hasta Lima -explica Juan-. Nos encadenamos día y noche, por ocho días, en las puertas del Ministerio de Salud.
—¿Qué consiguieron con esa protesta?
—No mucho en realidad -expresa en un tono dubitativo-. Solo conseguimos atención para los niños más afectados por plomo, pero algo es algo.
—¿Volverían a hacer otra huelga de hambre?
Juan evade la pregunta. Saca del bolsillo de la casaca de cuero marrón el celular, pone una canción nostálgica y tararea:
El pueblo cerreño no ha de callar jamás, jamás, jamás.
Tantas injusticias que a diario vivimos en los hospitales.
Los niños sufriendo con plomo en sangre.
Milver Elener Avalos Miranda. Periodista freelancer peruano. Vive en Trujillo, al Norte de la capital peruana, Lima. Estudió en la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), la inmensa casa de estudio de los pobres y en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Le encanta escribir crónicas de contaminación ambiental, asesinatos, femincidios y sicariato. Vive en una ciudad golpeado y fracturada por el crimen. Ha escrito un libro de crónicas y perfiles, titulado: El diablo es peruano.