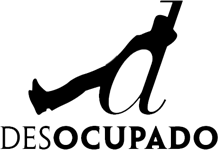Jesús con el diablo adentro (Primera Parte)

Ãsta es la historia de Jesús, un tipo que le agarró placer a matar. Hoy se encuentra prófugo y amenazado de muerte por sus compinches de almas retorcidas
Para Josefina Avalos Miranda, por dejar una sequía sempiterna
en mi corazón con su partida sin retorno por el camino torcido de la muerte
Por Milver Elener Avalos Miranda
Contribuyó a inflar las estadísticas que documenta la policía de criminalística. Desde el dos mil trece hasta el dos mil quince: seiscientos cuatro muertos. Durante los dos años que estuvo enfriándose las cifras llegaron a doscientos catorce. Contar la vida del personaje duró todo el último año, él no mata, ya no es útil para la muerte, pero ésta no se detiene, los otros ángeles del mal acribillaron a ciento treinta y uno.
Ha sobrevivido a una balacera infernal. Es un hombre renacido. Ha robado las llaves del pandemónium y vive de puro milagro; por eso, dice llamarse Jesús. No quiere que lo describa físicamente por miedo, las rencillas aún arden a temperaturas altas. Él estuvo en el corazón de la organización criminal ‘Los Malditos del Triunfo’, una banda nacida a orillas de La Esperanza, un distrito de calles construidas sin orden, a tropezones y campeona en fealdad. Si pintáramos de sangre, negruzca, reseca por el sol, el mapa de Trujillo, Jesús y sus excompinches colorearon la tercera parte. Fue un sicario juvenil y cobrador de cupos. Esa mala vida lo llevó a conocer un calabozo a los dieciséis años y convertirse en un soplón para salvarse de la condena, y no pasar mucho tiempo enjaulado. Por intentar salir del fango, cayó en un abismo. Como lo diría, el salsero estrella de los reclusos, Frankie Ruiz: “La cura resultó más mala que la enfermedad”. Se metió en un problema del tamaño de los huevos prehistóricos. Sus exsocios de muerte lo han condenado a la pena capital y sus cañones gélidos llevan su nombre. Se pelean por presionar el gatillo hasta que el ¡Pluuuum. Pluuuum! Se convierta en un ¡Check. Check! Por eso, vive lejos de Trujillo y su familia, con un gato negro de ojos azules y dos gallitos finos de pelea. Tiene veinte años, pero dice vivir los descuentos. Extraña a su pistola Glock, la mamacita lo llama de cariño, por salvar su vida en muchas oportunidades. Jesús da una bofetada terrible a los estudios sociológicos que defienden a capa y espada: “Los delincuentes provienen de hogares disfuncionales y pobres”. Su padre es dueño de una mina y su madre catedrática. Tenía una nana. En primaria estudió en uno de los colegios más caros de la ciudad. Veinte soles era su propina, aparte de cargar con una lonchera bien proporcionada y nutritiva. En vacaciones viajó a lugares de ensueño. Y ahora escucha los acordes tristes de guitarra de la canción: Y se llama Perú, con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle y la U de la unión.
La mancada. La noche tiene golpe de combo: ¡Puuuum!, ¡Puuuum!, ¡Puuuum!, Gritos: Párate. Policía. Policía. Jesús está en bóxer y sin polo. “Mierda, ya perdí”, dijo. No puede tirarse por el techo, su vivienda es de tres pisos y no como las casuchas de barro de sus compas. Ganas de fugarse no le faltaron. Varios tubos de pistola le guiñan. Sentado en su cama junta las manos para que le pongan los grilletes. Un policía con gorra se acerca y le da dos golpecitos, deja su mano en el hombro y consulta:
—Sabes por qué estamos acá ¿No?
—Claro, están haciendo su trabajo —susurra con la mirada perdida en cualquier parte del edificio.
Cinco policías rebuscan por todo los cuartos, la fiscalía supervisa y toma apuntes. De la mesita de noche sacan un carnet de un policía. Jesús lo usaba para evitar las papeletas, cuando lo intervenían manejando carro, y no para extorsionar, como lo acusaron. Por ser menor de edad, no contaba con brevete, ni seguro, la ley no lo permite. Un agente puso cinco celulares y tres chips.
—Este de acá es mío —dice señalando un celular negro—. El resto no acepto nada.
—¿Están en tu cuarto o no? —Consulta el efectivo que lidera el operativo— ¿Quién lo ha traído entonces?
Jesús mueve la cabeza en silencio y se niega aceptar los cargos. “Acá hay stickers de cobranza de cupos y dos porta chips”, informa un policía. Las pruebas le llegan hasta el cuello. Sabe que se va a comer sus añitos de cárcel. La estocada final le da un comisario, saca una foto amplia e interroga: ¿Este eres tú, verdad? Jesús no dice ni muuuu. “Cobras cupos, pues, hijo. Estás recibiendo la plata de la extorsión ¿O no? Te tenemos grabado, hijo”.
El ruido de las cosas al estrellarse con el piso, el golpe de las manecillas del reloj de pared, palabras subidas de tono y filudas igual que una navaja suiza; despertó a la nana, con unas fachas de loca, no eran las mejores.
—¿Qué diantres pasa acá? Mi niño es inocente debe tratarse de un error —dice la nana y se acomoda el cabello blanco hasta la raíz, con sus dedos finos y rugosos como las raíces de los árboles que van muriendo por la vejez—. Más les vale que tengan una orden del juez, si no los saco a punta de escobazos.
Jesús con voz entrecortada le explica que sí hay un fiscal y los policías están actuando de acuerdo a ley. Ella permaneció muda en los minutos restantes de la intervención y no porque no tuviera argumentos; sino por el terrible manotazo de la realidad: el niño inocente que cuidó pisó la línea fina e invisible de la injusticia. “Retirada, muchachos”, anuncia el jefe. Jesús camina con los hombros caídos al llegar a la puerta, pide unos segundos para hablar con la vieja.
—Perdón, nana —suplica y se rompe en llanto—. No vayas a llamar a mamá, ni a papá, déjalos disfrutar del viaje. Si las cosas se ponen color de hormiga te llamo pa’ que hables con ellos. Guarda el secreto, Nana.
—Cuenta conmigo, Jesusito —expresa y a distancia le da la bendición—. Habla la verdad, colabora con la policía. Ustedes le pueden ayudar ¿Verdad?
—Sí
Así como los perros huelen el miedo, un viejo zorro de la policía olfatea a los soplones, casi nunca falla. Jesús daba muchas señales de rajarse: sus manos y piernas temblaban. Era primerizo, nunca había pisado una celda. El miedo y la desesperación por salir del atolladero jugaron a favor de los hombres de la ley. “Si tú colaboras con la justicia vas a tener beneficios”, dijo el comisario. “Te vamos a proteger, no saldrá tu nombre”, tercia otro. “Te puedes acoger a la confesión sincera”, explica el fiscal. Un tercero más rudo describe las cosas horribles del penal: “Hijo de puta si no hablas, vas a ir a la cárcel y ahí te van a violar, golpear y si no sabes pelear con chaveta, vas a salir en cajón. Adentro nadie te va a proteger, porque ya no le sirves a la banda”. Jesús ni mueve los labios, silencio absoluto, no era canero, al ser otro se ponía al brinco y sacaba a relucir su menoría de edad y crímenes. “Te voy a colgar de los testículos”, se la jura un poli.
—Yo cuento todo si me dejan libre de lo contrario no atraco —advierte Jesús.
El deseo no es tan jalado de los cabellos. Los agentes sabían que el detenido era menor de edad, iba a salir con un buen abogado y un grueso fajo de dinero. Sumado a eso existía un solo video incriminatorio. Para no quedarse sin soga y cobra, aceptaron el pacto. Por último las promesas de los policías son poco creíbles.
Al llegar a la delegación policial, Jesús abrió la boca y desembuchó de a golpe todos los detalles de la banda. Cantó sin música e hizo añicos la regla de oro del mundo criminal: no ser soplón o chivato. Coloco su cabeza en medio de la mirilla de armas de alto calibre. Por eso salió en puntillas y por la puerta trasera de Perú.
—¡Eres hombre muerto, maricón! —amenazaron de la carceleta contigua—. Alista tu mortaja de caoba.
—De ishpingo salen más elegantes, papá —alzó la voz para no poner al desnudo sus miedos—. Otra cosita, no puedo comprar ataúd, porque aún no he separado mi nicho ¿Cómo ves la figura?
¿Cómo carajo se enteraron de la traición los forajidos? ¿Quién se fue con el chisme? Esas preguntas sueltas ingresaron como un guiño por la ventana alta y angosta de la parte trasera del calabozo; descendieron al colchón viejo, roto, polvoriento, mojado de orines humanos y ratas, y se pegaron en la cabeza de Jesús ¿Quién pudo ser? Dos excompas del mal presionan el control remoto y una película de terror se proyecta en su cabeza. “Tenemos un infiltrado de la ley y juega para nuestro bando”. “Yo que tú lo pensaría muchas veces, Jesús. Las paredes hablan” ¡Mierda! Se acordó de varios policías que adornaban la nomina de la banda y recibían su buena tajada a cambio de favores. Él los conocía; sin embargo, no había visto a ninguno de los peones de guerra trabajando en la comisaría. Pero eso no quiere decir que no puedan romper la mano a efectivos ¡Peligro latente! El semáforo está en ámbar, un cachito de segundos lo separa del rojo. No puede confiar en nadie. Algo tiene que hacer. “Guardia”, llama Jesús. No escucha ni el ruido del viento. “¡Guardia! ¡Guardia!”, exclama y suelta una llovizna de patadas a la puerta. “Gritas como puta”, dice uno de los lugartenientes de la banda. ¡G-u-a-r-d-iiiia-aaa!, suelta el sonido seco, casi gutural. Suplicar ayuda es sinónimo de cobardía, pero cuando la vida cuelga de una cuerda desgastada todo es válido. Zapatos se arrastran por el piso. Risas fuertes en el cuarto de a lado.
—¿Qué diablos pasa aquí, carajo? —Llama la atención un agente. Con la mano derecha se golpea la boca abierta y un bostezo se cuela por los dedos, tiene un poco de sueño y está cansado de romper puertas de las viviendas de las joyitas del mal.
—Me van a matar
—Y a mí que me importa —dice el policía y encoge los hombros—. Acá te cagas de miedo, pero en la calle eras machazo. Te creías la gran cagada con tu pistola en la mano ¿O no?
Jesús con los ojos anegados de miedo, suplicó protección ante un rostro sin vida de un policía. Los ruegos cayeron en un pozo sin fin. Frente a la negatividad, Jesús optó por el único camino que conoce: la ley de selva, sobrevivir a como dé lugar. Exigió un pedazo de papel y un lapicero. “Si me pasa algo, culpable es Segundo Gamarra Correa, Paco, líder de la banda Los Malditos del Triunfo. Yo lo responsabilizo”, reza la nota.
Esa madrugada de invierno, él no juntó las pestañas ni un segundo, temía que un policía corrupto, abra la puerta y ponga su cabeza en la fauces de la fiera. “El primer en cruzar la puerta a atacarme, lo mato”, se repitió infinitas veces para darse valor. Se mentía así mismo, no sabía pelear a puño limpio y no contaba con una chaveta o cuchillo. Jesús miró a un punto fijo del techo como si quisiera deshacerlo a los ladrillos al igual que los recuerdos de sus padres desesperados, llorando, locos y decepcionados.
Un poco más de las seis, un abogado con un terno impecable como recién salido del sastre lo visitó. Él al verlo se le congeló los testículos, la boca se le resecó y el aliento se esfumó, conocía al letrado, era el defensor del jefe de la banda y no estaba ahí para asesorarlo; sino para dejarle un mensaje subliminal. La conversación no fue larga ni amena.
—No necesito tus servicios ¡Lárgate!
—Puedes rectificar tu versión. Di que has hablado bajo tortura. Así no tendremos ningún inconveniente.
Dos horas más tarde, se forma la fila de policías para pasar agarrados de los brazos de los doce detenidos. Van desfilando de uno en uno. Jesús pasa con el cachete clavado en el pecho para evitar las fotos y toparse con una mirada intimidante de sus rivales. Un agente jala del pelo a un sicario y le dice en un tono alto: “Jesús se ha volteado”. Y gira el cuello para cerciorase que el recado ha llegado. Era la tercera amenaza en menos de siete horas, le quedó claro que iba a morir y no será una muerte agradable, y si quería vivir unos añitos más, debía dejar la carceleta ese mismo día.
La huida. “¿Ya le conté a tu papá? —Me dijo mi Nana por teléfono—. Te voy a decir al toque el plan: vas a salir hoy y te vas del Perú”. Y me suelta que han tirado papeles con amenazas por la ventana. Maldije el día que vendí mi alma enjuta al diablo.
A las once, llegó mi abogado, un viejito con unos cuantos pelos parados en la coronilla. “Más sabe el diablo por viejo que por diablo”, dice. Me pidió que rectifique mi declaración y diga que soy taxista. Esa noche iba rumbo a mi casa y a la altura de la avenida Cahuide, tres sujetos hacen el ademan de alto con la mano y piden una carrera a las oficinas de La Empresa de Transporte Ícaro, y como mi casa está a unas cuadras, acepté, unas monedas no le caen mal a nadie. Al llegar al local, un tipo del asiento trasero, susurra: “Hoy es tu día de suerte, te vas a ganar cien manguitos sin esfuerzo”. Yo todo emocionado hasta los bendije a los hombres ¿Qué hay que hacer?, dije. Y ahí me cae el guantazo de la mala suerte. “Anda al bus y recoge una bolsa ¿Cómo lo ves? Fácil ¿No?”, dice y desliza un revólver entre las piernas, y lo hace reposar en mi nuca. Me negué, les supliqué por mi vida. El sujeto rastrilla su arma y aconseja: “Tienes dos opciones, vas por el paquete y te ganas tus monedas. O te haces el héroe y te destapo la cabeza. No creo que a tu mamita le guste verte en esas fachas ¿O sí?”. Por miedo acepté. Y sí es mi rostro el del video del microbús. Eso es una muestra que estoy limpio y no malogrado. Si perteneciera a la banda, hubiera ido con mi rostro cubierto para no ser identificado. Mi boca está abierta ante la terrible escena contada por el cabeza pelada. Hasta a mí me conmovió. Me sentí un hijo de puta, yo había amenazado a un tío, meses atrás en esa modalidad. ¿Qué pasa con los detalles que conté de la banda?, le pregunté. Se enojó el viejo y chistando lo dientes, alegó: “Tú preocúpate en aprender el libreto. Lo demás se soluciona con dinero y contactos; tu padre pone el billete y yo muevo las fichas”.
Un poco menos de la siete de la noche, llegó el viejo a sacarme de la carceleta, el chiste había costado seis mil soles pa’ conseguir el monto alto de dinero papá vendió el auto que yo manejaba. Al cruzar el umbral de la comisaría, mamá y la nana se abalanzaron abrazarme y a preguntarme: “¿Te han golpeado? ¿Has recibido tu comida?” Les hice saber que he estado en una comisaría y no en una suite presidencial. Por cierto, no probé bocado, la preocupación ahuyentó al hambre asesino, ni las tripas gritaron como gatos. “Suban rápido o perderá el bus”, anuncia papá, se convirtió en el Grinch de la libertad. Subí al auto, mi maleta de veinticinco kilos y una mochila de mano reventando, anunciaron que el baile se ha terminado para mí. “Te he acomodado las cosas básicas”, dice la nana. “Te enviaremos dinero y si necesitas algo nos pides”, tercia mamá y con sus dedos intenta peinar los cabellos sucios. Papá siguió mudo y malhumorado, con la cara arrugada como si estuviera estreñido. En el terrapuerto, les prohibió bajar a las dos mujeres que tanto amé. Estaba paranoico con las amenazas por llamadas y mensajes. Antes de marcharse escupió toda su furia comprimida: “Olvídate que tienes familia, haz de cuenta que han muerto tus padres —dijo sin una miserable lágrima—. Cásate por allá, pero a Perú no vuelves jamás. Otra cosa, ni se te ocurra llamar a tu madre a contarle tus desgracias, ya sufrió mucho con enterarse que parió y crió a un hijo asesino, y extorsionador. Tienes que partirte el lomo trabajando para pagar al abogado que te defenderá en cada juicio, como reo ausente”. Me dio los papeles, pasajes y mil quinientos dólares pa’ iniciar una nueva vida sin penurias, en una ciudad de cinco mil seiscientos catorce personas, con una superficie de seiscientos catorce kilómetros cuadrados y una elevación de quinientos setenta metros sobre nivel del mar. Su frialdad de manejar las cosas, sacó mi alma oscura y le hice saber: “Si muere mamá o la nana, volveré, así me cueste la vida”. Hizo una roca con sus puños, golpeó al aire y lanzó: “Tú te lo has buscado, ahora te aguantas. Lo has cagado horrible, asume el desenlace de tus actos. No puedes venir. Tienes rivales por ambos lados. Los delincuentes te van a matar. La policía te va a sembrar droga y en la cárcel te comen vivo ¿No crees que se han quedado picones por salirte con la tuya? En este mundo de mierda se paga todo, hijo. Reacciona, carajo, ya no eres un niño”. Aunque me trató con una dureza hitleriana, tenía razón, no había vuelta atrás. “¿Te dimos todo y así nos pagas? —consulta papá lanzando un Uppercut —. Te he librado de la cárcel por tu madre que llora mucho, por mi parte te hubieses comido tus años de encierro. Aprovecha está segunda oportunidad, no lo vayas a joder. En tu destino final te está esperando un hombre de confianza”.
Sin un abrazo, sin un beso, sin una palmada en la espalda, sin un adiós, sin una bendición, sin un deseo de buen viaje, sin unas palabras de aliento, dejé Perú. No soy un exiliado, ni refugiado. Soy un sobreviviente que posee un tatuaje realista bajo la epidermis. Son un puñado de letras: “Soplón o Chivato”, visible pa’ los delincuentes y policías, pero muy oculto a los ojos del resto de mortales.
Dos días de terror, tiempo que duró el viaje. Veía enemigos por todos lados como moscos volando sobre un basurero. Pa’ que te hagas una idea del miedo, no hablé con nadie, ni con la mamacita que iba sentada a mi costado y eso es raro, porque soy un pincho loco. Comí fruta y bebí mucha agua pa’ sobrevivir. En la frontera casi me orino al pasar el control rutinario, la vi negra y me dije: “Va a salir que soy un delincuente y pedido por la policía peruana. Invoqué a Dios por todos los años que anduve alejado de su Santa Palabra. ‘Diosito que no me deporten. Tú conoces mi corazón malvado, pero dame una segunda oportunidad, ayúdame hombre’, al no arrojar información negativa el sistema, prometí cambiar y aquí andamos bregando cada día”.
Y ahora Perú significa: una nana enferma, una madre condenada a la tristeza, un padre con su ego hecho trizas, cinco amigos conviviendo con San Pedro, once cumpliendo una larga pena en prisión, una exnovia embarazada y otra casada.
Como en casa. Viento vuelve hacer como ayer para sentir el comienzo de mi vida / El comienzo de mi historia / Vientoooo. Escuché esa chicharra un domingo, la música sonaba en la pieza del costado. Como buen exrata lo bailé. Fui a tocar la puerta para reunirme con un compatriota. Esa mañana me saqué la lotería, el inquilino era un exgatillero también, habíamos chambeado juntos unas veces, cuando las bandas se injertaron con otras pa’ luchar por la cobranza de cupos.
—¿Qué chucha haces acá? —consulto sorprendido—. No me digas que has venido a mandar al más allá a un soplón.
—No, causita. Vine a enfriarme —responde poniéndose el polo—. Sé que te volteaste con los polis.
—¿Cómo te enteraste? —arremeto, se prende el foco, ha venido a matarme—. Sí, es cierto, no creo que te enrronches por eso ¿O sí?
—Tú preguntando eso ¿Es en serio? Tú sabes perfectamente, como funciona el mundo criminal, unos cuantos céntimos y un par de llamadas, y el chisme vuela solo—explica—. No me palteo. Sé lo bravo que fuiste y te respeto. Acá nos vamos a cuidar las espaldas, por si nos quieran hacer la cagada.
Orejón había enfriado a un pesado, al sobrino del jefe de banda. Después de terminar la chambita, salió a celebrar con un par de putas, como lo hacen los gatilleros que tienen ampollas en las manos. Una de ellas lo termina centrando, pero la muerte lo vomito, la pistola Browning 380 de su verdugo se atracó. “No tenía arma; sino ese par estuvieran haciéndole los mandados al diablo”, contó. Salió disparado por un pasaje que parecía un pedazo de tripa. Por eso, dejó Perú.
Acá me he topado con varios muchachitos de vidas negras como la boca del perro Chow Chow. Este país es como una especie de arca de Noé: hay jaladores de carteras, cogoteadores de esquina, soplones, cobradores de cupos, violadores, flacas dedicadas a recolectar chicas con un cuerpo esculpido por los dioses pa´ la prostitución, chóferes que transportan a los criminales, sicarios, lugartenientes, abogados torcidos y policías corruptos. La mayoría trabaja por la legal por miedo a ser deportados y volver al infierno de donde huyeron. He conocido a dos colegas que no han cambiado y siguen robando. Dicen que quieren hacer una buena pasta pa´ que vuelvan al país que los abortó y vivir sin sobresaltos económicos. Por culpa de ellos nos llaman a todos los peruanos ladrones. En fin cada uno con sus broncas.
Un guiño al crimen. Punto de partida: estaba yo en mi cuarto, jugando en la compu, cuando llegó papá de la mina bien grueso, mucho dinero. “Hijo —me dijo—. Vas a tener que cambiar de colegio, no hay plata para el privado, ando ajustado con unos gastos”. Al preguntarle por la pasta que tenía en sus manos, me dijo: “Estoy juntando monedas para comprar un lote de minería informal en la sierra. En poco tiempo se recupera la inversión”. Me negué a perder a mis amigos, pero él prometió que solo sería por el primer año de secundaria y donde manda general, soldado raso no resuella, no quedó de otra que aceptar de mala gana.
Mala suerte. No había vacante en colegios públicos construidos en el corazón de la ciudad. “Irá a un privado, no queda de otra, haremos un esfuerzo”, sentencia mamá. Frente a la preocupación de mis padres, la nana propone el José Olaya, situado en La Esperanza. La infraestructura es pa’ renegar, la pared blanca embadurnada de polvo y manchada con las plantillas de zapatos, un rincón sirve a los vecinos de basurero. El cerco del colegio es bajo, cuando los alumnos deseaban hacerse la pera se botaban por encima y el auxiliar ni cuenta se daba ¿Qué se le puede pedir a los públicos? Na´ verdad. El primer día de clase, me hice amigo de Cabezón, vecino de un forajido pesado. Había repetido dos años y era el líder de un grupo de seis. Todos tenían una cosa en común: rebeldía. Se escapaban del cole pa’ jugar pelota en el parque. O iban a tirar piropos a chicas. O armaban bronca a otros colegios. Me invitaron varias veces, pero rechacé por miedo a que el auxi me baje puntos en la libreta o me expulse. Al percatarme que no los castigaban por incumplir las normas y ni los profes los echaban de menos, después de dos meses les dije: “Voy con ustedes”. Era adrenalina a mil por segundo ni bien veíamos a los alumnos del Santa María salir de clase, los insultábamos hasta agarrarnos a piedras, palos y golpes. “Me golpeé jugando partido”, le decía a la nana. A mamá no había necesidad de echarle un cuento, nunca se deba cuenta de los moretones, llegaba tarde de dictar clase, cuando se iba a darme el beso de buenas noches, yo me hacía el dormido. Rara vez, cenábamos juntos. De papá ni hablar, iba a la mina, volvía cada veinte días y en sus mini vacaciones se iba a tomar con sus amigos. Él solo repartía dinero.
Al volver de vacaciones de mitad de año, nos fugamos hacer de las nuestras. “Si esos giles se achoran hoy, les hago la cagada”, dice Cabezón, sacando una pistola y balas de la mochila. “Aguanta, yo a esa mierda no le entro”, digo. Los otros ríen e insultan: “Se te hace agüita, Jesusito ¿O qué?”. Cabezón cuenta que su vecino lo está adiestrando pa’ matar como en las películas de la mafia y va a cobrar mucho dinero por mandar paquetitos al infierno. Con eso, vivirá como Dios manda: fiestas, mujeres y alcohol. Es el mejor pájaro frutero, roba frutas de los mercados y mete sobres por debajo de las puertas. “Mi vecino está buscando cachacos —explica sacando un cigarro—. Si desean monedas, hablan nomás. Yo soy su tiquete de entrada al paraíso”. Yo paso, no tengo problemas económicos, dije. El resto le entraron.
En octubre del dos mil ocho, Cabezón ya había escalado peldaños en la banda, tenía un muerto encima y le sacó arma al profesor de historia por jalarlo en el examen. Los compañeros aplaudieron su valentía y lo respetaban. “Vamos Jesusito”, escuché todos los días durante dos meses. Yo acepté acompañarlos, pero con una condición: nada de presión. Fuimos al mercado de La Cruz. “Mira y aprende —dijo Cabezón—. Bota los nervios, anda con pana y elegancia. Tú eres bravo. No temas, si alguien se hace el héroe y te quiere joder, yo le corto la cabeza de un pepazo. Ese Cabezón, era un hijo de perra, plan profe: miró a los puestos cargados de gente y a esos atacó, cogió una fruta y preguntó por el precio, la señora pidió: ‘Espere casero, despacho acá y lo atiendo’. Finito con la otra mano metió al bolsillo. Al finalizar el robo, me dijo, tú turno. Imité sus movimientos al pie de la letra. Fui seguro, si me descubrían, sacaba dinero y pagaba la fruta. Jalé cinco mandarinas, pero lo celebré a rabiar, me creí el vivazo, el hecho de salirme con la mía sin ser descubierto, era una sensación indescriptible.
¿Sabes algo? El Cabezón fue mi papá en este mundo violento. Se la rifó varias veces por salvar mi cabeza. Quedé huérfano, cuando lo ultimaron a plomazos. Eso te cuento más adelante. Volviendo al tema. Después de veinte días robando cositas insignificantes, Cabezón aceptó llevarme a los ensayos de disparos y me aconsejó: “Si te pregunta ¿Quieres ser sicario? Tú responde: sí. Seguro siempre, en este negocio el que duda pierde”. Las armas son de doble filo, las empuñas por curiosidad o por sentirte malote, pero corres el riesgo de no soltarla más hasta tus últimos días. Es como el amor a veces uno está con una chica solo por tirar; sin embargo, después un tiempo te das cuenta que estás locamente enamorado del agarre. Yo fui por curioso. Al presentarme con el maestro del crimen, Cabezón le pidió: “A Jesusito le tiene paciencia, no es un hijo de puta como yo. Si dice no, es no”. El experto en armas exigió total silencio sobre las guaridas. Una vez establecidas las reglas, nos fuimos caminando por los arenales hasta llegar al Cerro Cabras, un lugar solitario, con rocas pequeñas y bañado de arena. El diálogo era sobre los muertos calentitos de hace unas horas y el más frío de ayer. Un perro movía la cola a mi costado. Me dieron un arma de quince tiros, rastrillé y apunté a las botellas y disparé, la bala no cayó ni cerca. Estallaron las carcajadas y ladridos de la mascota. “Se dispara con los ojos abiertos, los pies un poquito abiertos, manos firmes y apuntando a la tapa —ilustra el maestro—. Ya perdiste una bala, vas a tener que pagarlo”. No dije ni sí ni no. Cabezón acotó: “Ya suéltalo, es una puta bala güevón, yo te la pago con chamba. Ya sabes como soy”. Yo seguí disparando y ninguna caía en el blanco. Después de seis tiros erróneos, entró en acción Cabezón. “Las manos firmes, pero los brazos relajados, apunta un poquito abajo, la bala levanta —explica—. Imagina que estás en un tiroteo, el frasco es una persona y te va a quebrar. Tú tienes una sola bala, es tu vida o la del rival”. Presioné el gatillo y la bala hizo saltar a la botella. “De puta madre, papá. Ya ves que eres bueno pa’ echar plomo”. El maestro sacó un pedazo de carne y puso en una piedra. El perrito empezó a comer. “Dispárale en la cabeza, no lo hagas sufrir”, pidió el maestro. Me enojé y le hice saber que no iba a matar al mejor socio del hombre. Cabezón con un movimiento rápido lo acribilló, ni un grito y un hilo de sangre cayó por la boca. Un tiro certero. Un buen sicario ejecuta sin que la víctima se percate ¡Ojo al piojo! Luego me enteré que el Cerro Bolongo y El Alto Trujillo son campos de entrenamientos.
Entre balas, escapadas del colegio, notas bajas, ausencia de papá por trabajo, mamá estresada por finales de ciclo y nana siendo la llave que cierra el portón de las mentiras de las escapadas del cole; así cerré el año escolar y le informé al viejo que no quería dejar el José Olaya, él por no gastar, aceptó. Ya había matado a unos quince perros, dos gritaron horrible, los rematé de cerca. El resto se fueron sin saber de dónde salió la bala. El primer perro me jodió la mente, el pepazo le cayó en las costillas, sus aullidos eran insoportables, cuando me acerqué, alzó su cabeza y colocó una mirada de súplica que hizo astillas mi corazón. “Acábalo, no se merece sufrir”, ordenó el maestro. A ojos cerrados le vacié la pistola. Minutos más tarde, lo revisé, tenía el cuerpo lleno de huecos como los panales de abejas. Dos semanas seguidas soñé con el animal. El segundo, le di en la cadera, rengueando intentó ponerse a buen recaudo, le disparé en movimiento, le cayó en la costilla. “Dale en el hueco de la oreja”, ordenó el instructor. Al acercarme, el perro me clavó una mirada de terror, sus ojos se pasó por el tubo, continuó por mi brazo y se inmortalizó en mí, vomité peor que mujer embarazada. “Ya fue, Jesusito. Es un perro, no una persona. Igual sufren de hambre en las calles”, dijo Cabezón.
Mientras me perfeccionaba, iba a dejar papeles y balas a las puertas de las víctimas. Nunca hacía las vueltas solo, Cabezón caminaba a mi costado, se convirtió en mi sombra. Yo quería conocer a ‘Paco’, la gente hablaba mucho, pero bajito, con miedo. “Todo a su debido tiempo”, me dijeron.
Milver Elener Avalos Miranda. Periodista freelancer peruano. Vive en Trujillo, al Norte de la capital peruana, Lima. Estudió en la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), la inmensa casa de estudio de los pobres y en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Le encanta escribir crónicas de contaminación ambiental, asesinatos, femincidios y sicariato. Vive en una ciudad golpeado y fracturada por el crimen. Ha escrito un libro de crónicas y perfiles, titulado: El diablo es peruano.
Fotografía: Fernanda Ares Rodríguez.