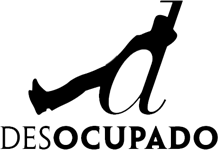34 kilos no son nada

...Un trip hacia la ucla...
Gina renunció a todo en México para emprender una nueva vida en Los Angeles. Ésta es su crónica (más que de viaje, de equipaje) de cómo cruzó "al otro lado" para llegar por fin a la esperada "Iúcielei"
Por Georgina Rodríguez Palacios*
F y yo cruzamos la frontera por Tijuana. Nunca habíamos cargado tanto equipaje. Pagamos boletos de primera clase en el avión del DF a Tijuana quesque para que nos dejaran llevar más peso: 30 kilos documentados y 18 arriba. Los 18 que prometen arriba son un engaño, porque nunca podrías llenar con 18 kilos de ropa una mochila del tamaño que permiten subir. Pero en el peso documentado me pasé: 34 kilos marcó la báscula cuando F logró trepar mis dos maletones. El hombre que atendía tuvo que hacer explícito el hecho que ya todos habíamos visto: Tienen sobrepeso. ¿Qué se puede hacer?, pregunté. Tendrían que pagar. ¿Cuánto cuesta? Cien pesos. ¿Cien pesos? Por kilo. Aah... Y nadie dijo más. Me pregunté si sería mejor hacer alguna maniobra, sacar lo más pesado, dejar algo botado en el aeropuerto así nomás. ¿La botella de mezcal? Mientras trataba de pensar algo a velocidad de desvelo y madrugada, F simplemente dijo: Pues... los pagamos. El empleado volteó para abajo con enojo, hacia su pantalla, y empezó a teclear, mucho, rápidamente. ¿Sus identificaciones? Las mostramos. Tecleaba más. ¿Estará hablando por messenger con alguien?, pensé. ¿O qué tanto escribe? Después de un rato, nos volvió a ver, todavía con enojo, y nos advirtió en voz baja: Por esta ocasión, se van así. Tienen que estar en la sala 57, a las 6 am, para abordar. Yo bajé la mirada, como aceptando la culpa, y dije: Muuuuchas gracias. Y nos fuimos.
Volar por primera vez en clase “premier” me hizo ver que somos pobres. O que sí hay diferencia en el trato que les dan a los que pagan más. Me había preocupado que no cupiera una de las mochilas que subimos, pero si estás en primera clase, el tamaño no importa. Tienes una cabina de equipaje para ti solo. Los asientos son bien anchos y se vuelven camas, puedes ponerlo en posición horizontal perfecta. Cada pasajero tiene una gran pantalla con un gran control remoto y unos grandes audífonos que aíslan el ruido de los motores. Las azafatas responden de inmediato cualquier petición. Y te dan platos de porcelana (¡yoquésé!) y vasos de vidrio y servilletas de tela. Por un momento deseé que el vuelo durara más (¡!). Eso sí, la comida que dan sigue siendo un insulto: unas tristes rebanadas de sandía y un cuernito con mantequilla. F y yo pedimos un cuernito extra como para aprovechar al máximo el boleto caro.
El último privilegio de los que vuelan en primera clase: tu equipaje es el primero que sale en las bandas tras el aterrizaje. Con muchos trabajos, F logró subir todas las petacas a dos carritos de esos que están disponibles en el aeropuerto. Nunca habíamos usado esos carritos. Caminamos hacia el nuevo paso de Tijuana que conecta con San Diego. 16 dólares costó el boleto para cada uno. “Mientras otros quieren construir muros, nosotros tendemos puentes”, decía su publicidad. Mira que los gringos todavía nos dan la vuelta en eso de ser capitalistas: ¡hasta la frontera privatizan! En algún punto del puente, un señor vestido de vigilante gritaba: ¡¡Carrito amarillo cambia!! Lo que teníamos que entender es que había que dejar los carritos del aeropuerto y cambiar las cosas a los carritos del puente. Batallamos para pasar petaca por petaca y otra vez a caminar. Eso sí, pasamos por migración y aduana sin huellas dactilares, sin fotos mal tomadas, sin abrir mochilas. Sí fue más fácil así, concluyó F. Caminamos un poco más y de pronto ya estábamos, “del otro lado”. Botamos los carritos y a jalar como se pueda.
En la banqueta, del lado izquierdo había unas cuatro o cinco ventanillas y señoritas gritando desde adentro: ¡¡San Diego, Santa Anita, Los Angeles!! Muy decidido, F se acercó a una de las taquillas y preguntó: How much? How many are you? Two. Baggage? All this, señaló F. Thirty dollars each. Pensé preguntar en otra taquilla pero F sacó el dinero y pagó. There’s a bus that says “Magic” over there. It will take you to other bus, and that will take you to Los Angeles. El “bus” resultó una van de esas que se usan para turistas, amplia, con aire acondicionado y desodorante. Unas tres personas ya estaban arriba cuando nos metimos, mientras el chofer subía pacientemente maleta por maleta. En menos de cinco minutos ya estábamos arrancando. Yo trataba de hacer cuentas para ver cuánto realmente nos habríamos ahorrado por no volar directo del DF a LA. Mis grandes ideas.
No habíamos avanzado ni quince minutos cuando el conductor detuvo el Magic y nos dijo: Aquí se bajan y continúan en el bus que los espera allá. Fuimos a recoger las cosas, dimos media vuelta y... ¡oh, decepción! Era una combi como de 1979, con todo y hombre como de 1960 gritando desde el toldo: ¿Cuántos son ustedes? Dos, contesté. ¿Esas son sus cosas? Sí. No. ¿No? Es mucho. ¿Es mucho? No cabe, son muchas cosas. Pero nosotros les dijimos cuando compramos los boletos, allá en la frontera, explicó F. Sí, allá les prometen muchas cosas, pero aquí no, es otra cosa. No cabe. Además, todavía faltan ellos... Volteé a ver, atrás de mí había dos señores, que ya extendían sus brazos con sus mochilas. El hombre desde arriba las recibió y acomodó en el maletero. Tonces, ¿cómo hacemos?, preguntó F. Chiiiingaaa, alcancé a escuchar del hombre que resoplaba. Se tomó su tiempo, reacomodó los bultos, y al fin ordenó: Páseme ese lazo que está al frente. Corrí por él y se lo lancé. ¡Primero la más grande!, gritó con tono de regaño. F sacó fuerzas de donde pudo para alzar mi maleta más grande por encima de su cabeza y después extenderla para que el chofer la alcanzara. Así una por una. Finalmente nos metimos a la combi. Estaba llena. De mexicanos, obviamente.

El chofer era ese hombre del toldo, moreno, bajito, de esos flacos correosos, algo jorobado, de camiseta sucia y acento norteño sin inglés de por medio. Desde las dos primeras filas de la combi, la gente se quejaba, en voz alta. Señoras, señores, de sesenta años para arriba. No es posible, primero nos llevan en un bus muy bien y luego esto. Es una pantalla. Uno está pagando el servicio, no puede ser que te digan que las cosas, que mucho equipaje, que la maleta, si para eso uno paga, ¿vea? Qué barbaridad, pero no nos dicen al principio, ¿no? Es un engaño... Hace mucho calor. Uno está pagando y te salen con esto... ¡no puede ser! No se puede ni respirar. Si hasta parece pollero. Hubo algunas risas. Oiga, ¿qué, no sirve su aire? Nooo, señora, no sirve, contestó el chofer muy cínico. No es posible, nos vamos a morir aquí. Y uno pagando por el servicio... Bueno y a todo esto, ¿por qué no hemos arrancado? El chofer se bajó de la camioneta, dio la vuelta y abrió la puerta central. Una joven se asomó hacia adentro y dijo: Ya no hay espacio. ¡Cómo no va a haber espacio! El asiento de atrás es para cuatro personas. Atrás había tres tipos robustos con las piernas bien abiertas. La muchacha se nos quedó viendo y dijo: Mejor aquí. Nos arrimamos. El chofer por fin cerró todo, metió la llave y prendió la combi. Ese sonido del motor que se parecía al de los vochos y que los autos nuevos ya no tienen. Reversa, vuelta, arranca. A los cinco minutos se sintió el aire refrescante que salía por las rejillas. ¿No que no servía su aire? Ay, qué bueno, la verdad.
Primera parada, dos personas de adelante bajaron. Oiga, ¿y cuánto tiempo se hace a Los Ángeles? No, no podría decirle, contestó el chofer. Silencio. Silencio incómodo. Ya iba a replicar el pasajero que preguntó, cuando volvió a hablar el chofer: O sea, normalmente se hacen como tres horas, pero pues... si nos agarra el tráfico, ya no. Ya no podría decirle. Aah, el tráfico. F y yo nos dormimos.
Segunda parada, otros bajaron. La llave dio vuelta, pero la máquina hizo ruidos extraños, como que sí quería pero no podía encender. Se va a ahogar, pensé. ¿Así se decía, cuando los coches no prenden? Ahora resulta que la camioneta ya no funciona, dijo la señora de adelante. Chiiingaaaao, se oyó del chofer. Me dormí. Seguro que la combi volvió a prender, porque me despertó el grito de: ¡Tercera parada! Vamos a tomar un descanso de diez minutos, por si quieren pasar al baño. Todos se bajaron. Yo también. Entendí que el local donde paramos era una agencia —si se puede decir— donde gestionan los camiones —si se puede decir— de los mexicanos en California. El tipo que atendía andaba en camiseta y bermudas, tenía pelos por todos lados y se encontraba desparramado en un sillón, hablando por teléfono. Quise ver si compraba unas papitas o alguna mugre, pero el tipo no tenía intenciones de colgar y yo me convencí de que así estaba bien, para qué queremos comer. Regresamos a la combi. Está muy alto el aire, oiga. Hace frío. ¿No se le puede bajar? Nooo, señora, no se le puede bajar. Pues hace frío.
¿Y ustedes a dónde van? A Los Ángeles, dijo F. Sí, pero ¿a qué parte?, preguntó el chofer con impaciencia. Al oeste, vamos a la universidad. ¿Nos puede llevar allá? Yo no, pero acá en Greyhound seguro hay un raitero. Es la próxima parada. Llegamos. El chofer se bajó gritando hacia la acera de enfrente: ¡Oye! ¿Está Felipe? ¡Ellos quieren que los lleve! Quién sabe de dónde salió un señor de cabeza blanca y camisa de cuadros bien abotonada, se acercó tranquilo hacia nosotros y nos dijo: ¿Cuántos son? Dos, contesté. Pero con estas maletas, advirtió F. Uuh, no caben. Bueno, ahí se ven, dijo el primer chofer, y se fue con todo y combi de 1979. ¿No caben? ¿Ustedes creen que entren en ese Honda que está ahí? Yo creo que sí, respondí. F metió las petacas más grandes en la cajuela y el resto en el asiento de atrás, al lado mío. ¿A dónde van? A Iúcielei, dijo F. ¿A dónde? Dígame en español. La ucla, me apresuré. ¿La qué?, ¿dónde es eso? Al oeste, en Westwood. El señor puso cara de signo de interrogación. “En Burkina Faso”, parecía que le habíamos dicho. Está rumbo a Santa Mónica, trató de explicar F. ¿Pasando Beverly Hills?, dije ya con angustia. Saqué mi teléfono, un cacharro de 1998 que normalmente se atora, encendí con desesperación el maldito roaming y busqué en el mapa: Mire, es aquí. El señor ni vio el aparato: ¿Usted le entiende a eso?, yo me voy por la 101 y ahí vamos viendo. Nooooo, rogué. Acá dice que mejor por Santa Mónica Frígüey (¿?). Pues ahí me va diciendo entonces. ¿Y cuánto nos va a cobrar? 45 dólares. ¡¿Qué?! ¡De la frontera para acá nos cobraron treinta! Pero ya ve cuántos eran. Acá nomás son ustedes dos. ¿Cuarenta?, regateé, último intento.
27 minutos duró el trayecto. Creo que vi esas letras que usted menciona ahí por Terrace, por eso los iba yo a llevar por la 101, contó el señor. ¿Ya tiene tiempo aquí?, le siguió la plática F. Sí, como treinta años, imagínese usted. ¿Y ustedes de dónde son? Del DF. Ah, acabo de estar por allá. Fui a que me operaran de las cataratas. Me salió gratis. Aquí también, pero no había quién me cuidara. ¿No tiene familia aquí? Sí, pero están en otros lados. Mi hijo en Nueva York, otro en Minnesota. Tengo una hermana en Seattle. Y así. Están por otros lados. ¿Y usted de dónde es? Yo de un pueblito de Michoacán, no sé si hayan oído. Zacapu. Sí, de por ahí hice mi tesis. ¿Su qué? ¡Es aquí!, anuncié con alegría.
Bajamos las cosas, pagamos los cuarenta dólares y el auto se fue. Y otra vez a jalar como se pueda. Puertas pesadas, llaves con contraseña, dos elevadores... Un niño con rasgos asiáticos (¿?) nos indicó el camino. En un rato llegamos al departamento en el quinto piso. Metimos primero las dos maletas pesadas, después las dos mochilas grandes, luego las dos petacas pequeñas, al final las dos mochilas más chicas. Nunca habíamos cargado tanto equipaje, dije por fin en voz alta. Nunca habíamos cambiado así de vida, contestó F.
Nos tumbamos en la alfombra.
***
Tardamos como cinco días en desempacar todo. Acomodamos cosa por cosa, y al final guardamos las maletas en un armario. Parece mentira, pero el departamento sigue viéndose vacío. La nueva vida también. Después de todo, 34 kilos no son nada...
*Georgina Rodríguez Palacios (Ciudad de México). Es editora de publicaciones académicas y literarias. Correctora de estilo para revista Desocupado y Gaceta Cariátide. Acaba de dejarlo todo para buscar oportunidades en Los Ángeles.