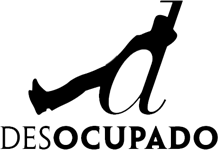Golpe de temperatura

Este cuento forma parte del nuevo libro del narrador mexicano Héctor Iván González, "Los grandes hits de Shanna McCullough", publicado por Dieci7iete Editorial
Los escritores a quienes les interesa en verdad la literatura son, hoy en día, bastante escasos. La mayoría escribe historias o desea ganarse un espacio en el mundo de las letras; publica libros, da conferencias e incluso edifica una vida o rutina de escritor profesional. Pero la comodidad no es amiga de las buenas historias, a no ser que el escritor tenga un talento genuino o una voz propia. Héctor Iván González, en Los grandes hits de Shanna McCullough, respalda mi comentario. En sus relatos el río de las historias corre, ágil y sencillo, sobre cauces naturales, no impostados y mucho menos artificiales. Es un observador nato y su lenguaje extiende la simpatía familiar. En varios relatos suyos las mujeres son tan reales que nos intimidan, se presentan como una ficción cuya gravedad no es ajena a cualquiera que se haya arriesgado a vivir sus pasiones de una manera gentil. Sean Ágata, Marlene, Silvia, Guadalupe o la estrella de una virtual pornografía, todas ellas hilan un tramado sentimental y pasional que atrapa a los buenos lectores: todas ellas son puntos cardinales de una obsesión y de una mirada. El romance colegial, la afición por las meretrices, el amor convencional, el deseo que toma rostros impredecibles: a veces crueles, en ocasiones felices y efímeros, pero siempre intensos: todo ello crea la orientación y la sustancia del libro. Relatos que sumados a otras historias divergentes dan lugar a una obra abundante en sorpresas, sea la desgraciada vida de un revolucionario o la odisea de unos buscadores de tesoros inéditos y extravagantes cuya ternura, ingenuidad y tesón me parecen inéditos en la literatura, en mi experiencia como lector y en la curiosidad de todo escritor que sabe que el mundo de la ficción aun continúa incompleto.
Guillermo Fadanelli.
Golpe de temperatura1
A Huemanzin
Por Héctor Iván González
La conocí en una fiesta a la que nos colamos en el Centro. Una de esas noches en que Eduardo había invitado a una amiga para mí. Tania era una roomie de Ángela, su chava. La verdad es que Tania era linda aunque no me volaba la cabeza. Era un poco parlanchina y eso facilitó la comunicación un rato, pero después fue una pesadilla.
Nuestro fracaso de la noche empezó porque Eduardo no traía efectivo y los pocos lugares que podían aceptar su pago estaban llenísimos. Había la posibilidad de que le prestáramos nosotros, pero él se negó de manera rotunda. No quería quedar mal con Ángela, y creo que tenía razón. Deseaba dar la imagen de ser solvente. Cuando ya estábamos hartos de buscar un buen lugar, vimos un balcón con música y gente que bailaba. “¿Qué lugar será ese?”, preguntó Ángela. “Ahí vamos a ir”, dijo Eduardo mientras le brillaban los ojos. Estaba frente a la oportunidad de la noche, se iba a reivindicar. Al irnos acercando, vimos que la entrada era la de un edificio residencial y no la de un bar. En ese momento, se abrieron las puertas para que tres chicas entraran. Eduardo se precipitó y dijo: “Vamos a entrar, ¡ahora!”. Todos pasamos con la excitación creciente de habernos colado. Subimos al elevador con las chicas, una de ellas nos sonrió, la luz le daba en su dentadura inmaculada, y nos preguntó si íbamos a la fiesta de Ricky. Eduardo asintió con un gesto de “¡Obvio, amiga!” y remató: “Ricky es como mi hermano”. “¿De dónde lo conoces?, ¿del ITAM?”, ella le preguntó. “Claro”, Eduardo levantó el pulgar. Ángela, Tania y yo casi soltamos una carcajada, Eduardo tenía dos años de no pararse en un salón de clases. El elevador se abrió. Era un palacete deslumbrante. No había pasillo de por medio. No podíamos estar más sorprendidos. Era una fiesta con meseros, gente disfrutando por todos lados. Se veía que habían aventado la casa por la ventana. Era como en una película. La casa no era vieja, era un edificio supermoderno. Había grupos de niños bien. Parecía una pasarela, la ropa más humilde a nosotros nos dejaba con la boca abierta. Los chavos estaban ejercitados, llevaban playeras polo con un número en el brazo. Traían la ropa tan entallada que parecía que se la habían pedido prestada a su hermana menor. Había un ejército de meseros, uno de ellos nos preguntó que qué queríamos tomar. La culpa nos cerró la garganta hasta que el cínico de Eduardo dijo que quería una cuba y una piña colada para Ángela. Tania también pidió una piña, y yo me conformé con una cerveza. “¿Stella Artois?”, me preguntó el mesero. No entendí qué era eso. “No, una Tecate”. Nos trajo las bebidas de inmediato, ni en una cantina serían tan eficientes. Nos dijo que su nombre era Macario, cualquier cosa que necesitáramos él nos la serviría. De una puerta salieron meseras con charolas con brochetas clavadas en piñas, canapés con camarones y trocitos de salmón a la parrilla. Nos relajamos y nos pusimos a bailar. No nos dábamos cuenta de que los de seguridad ya nos observaban. Un hombre alto con un transmisor en la oreja se acercó a Eduardo y le preguntó que con quién veníamos. “Con Ricky”. El de seguridad asintió y se retiró con la discreción de un samurái.
Eduardo me miró y me hizo un gesto de que la situación estaba bajo control. Sólo pensé que la había cagado y ni siquiera se había dado cuenta. Unos instantes después, un cerco de seguridad nos rodeó. Los dirigía un chavo muy bien arreglado, rubio, con los brazos cruzados y la mirada fúrica. El tipo nos dijo que no nos conocía, que hiciéramos el favor de irnos “por las buenas”. Lo malo es que la cuba ya había animado a Eduardo: “Espera, espera, bróder, venimos con Ricky”, señaló con cierta jactancia. “¡Yo soy Ricardo, y me caga que me digan Ricky! ¡A ti ni te conozco, pinche naco!”, ripostó Ricky. Para ese momento ya nos observaba todo el mundo, yo quería largarme inmediatamente del lugar. Éramos los apestados. Entonces, se acercó una chava lindísima, tenía un vestido ajustado, escote discreto, pero que dejaba traslucir que “no le dolía nada”. “Ricardo, no le digas así al chico”, dijo gentilmente. “Estos colados ya se van, Mercedes, no te metas”. La relación entre ellos era confusa para mí, pero el arco de la nariz los hacía parecer primos o hermanos. “¿No nos podemos quedar, Ricardo?”, le preguntó Ángela, cosa que hizo enfurecer al anfitrión. “¡En mi fiesta no entran gatas!”. Eduardo se aproximó y repentinamente lo golpeó. No midió las consecuencias. Ricky cayó de nalgas en el piso encerado, tuvo una hemorragia y se manchó de sangre la camisa. Los de seguridad se nos dejaron venir, tomaron a Eduardo entre tres y lo sometieron. A mí me tocó ponerme frente a las chicas para que no les hicieran nada. “Tranquilos, ya nos vamos, tranquilos”, repetía para calmar el desmadre. Ricky tardó en reaccionar, la mirada la tuvo perdida unos instantes. Mercedes estaba inclinada hacia él, más asustada que los demás. Al reaccionar, Ricky se paró y empujó a Mercedes, que resbaló al suelo. Era un pendejo. Como pude le di un derechazo. Los de seguridad me agarraron y me clavaron la cabeza en el piso. Hubo gritos de alarma, llanto de Tania y súplicas de Ángela de que nos soltaran. A Eduardo y a mí, sometidos con llaves de judo, nos llevaron a la salida. En el trayecto nos asestaron golpes y patadas por lo bajo y un codazo que me cerró el ojo. No vi ni quién me lo dio, sólo sentí cómo se me iba cerrando por la inflamación. Dolía un chingo, y lo que más me encabronaba era que, en la cara, con cualquier movimiento que hiciera aumentaba.
Todo pasó como en la fiesta de Romeo y Julieta a la que se colaron Mercucio y Romeo con sus amigos. Sólo que la originalidad de mi relato la da que nosotros no éramos (ni seremos) de las familias acaudaladas de Verona. Sólo somos una familia de trabajadores. Pues sí, el pinche Eduardo es mi hermano, el mayor, y a veces, como aquella noche, actúa muy pendejamente. Mi mamá lo cagó, tenía que cuidarme, según ella. Le dije que no había sido su culpa.
Semanas después tuve que arreglar una computadora en las oficinas del Banco de México. Aún tenía el ojo morado, pero ya podía ver. Debía usar lentes oscuros para que la gente no me estuviera preguntando qué me había sucedido. En un momento, al pasar frente a los escritorios alguien me pareció conocida. Era absurdo, ¿a quién podría conocer en este lugar? Fue hasta que salí de la oficina que vi de quién se trataba. Estaba afuera, fumaba con una compañera. Vestía un traje sastre elegantísimo y llevaba el cabello en una coleta. Mercedes se me quedó viendo al ojo con compasión. “¿Te acuerdas de mí?, te conocí en la fiesta de Ricardo”, parecía honesta. Le escandalizaba lo que veía. Alcé los hombros con desgano. “Sí, me acuerdo, eres la chica que nos quiso defender. Yo soy Óscar. Disculpa que hayamos entrado así, colándonos. Mi hermano insistió, fue algo muy tonto. Yo no quería…”. “Me llamo Mercedes, mucho gusto. ¿Ya fuiste al hospital?”, me interrumpió. “Parece grave. Tengo un amigo, un oftalmólogo, déjame llevarte con él”. “No, muchas gracias, aún tengo que visitar a varios clientes”. “O sea, ¡cómo!, ¿estás trabajando así? ¿No te dieron incapacidad?”. Su comentario casi me hizo reír, aunque no hice ningún gesto, ¿cómo me van a dar incapacidad por eso?, …ni que estuviéramos en Noruega. “Te voy a dar mi tarjeta, por si quieres ver a mi amigo, o así”. Me quedé pensando en qué chingados era “o así”. Tomé la tarjeta para que acabara el interrogatorio de una buena vez. “Espera, tú también dame tus datos, por si necesito tus servicios técnicos”. Era un buen intento de arreglar las cosas, Mercedes era bastante amable y lo último que hubiera querido era ser grosero. El papel de la tarjeta era una pequeña muestra de su elegancia, en tinta violeta tenía una flor de loto y sus datos completos. Lamento haberla perdido ese mismo día.
Unas semanas más tarde me llamó Mercedes, me preguntó sobre el estado de mi ojo y, después de responderle, me hizo saber que necesitaba ayuda con su computadora. Era algo muy sencillo, había instalado el Mckeeper sin querer y el programa se le abría a cada momento. Ella no sabía de qué se trataba, “Es como un virus”, me dijo. Sospeché que podría ser algo más allá del simple desperfecto técnico lo que hacía que me llamara. Era muy atractiva y lo único que yo quería era volver a verla, a pesar de que todo hubiera empezado tan mal.
La operación de desinstalar el sistema operativo fue fácil. Me invitó un café mientras yo trabajaba en la cafetería en que me citó. Me dijo que quería aprender, que por eso prefería estar presente cuando la reparara. Ese día llevaba una camisa rosa de botones, un suéter vino sobre los hombros y un pantalón sepia, tal como se visten los maniquíes de Massimo Dutti. ¿Cómo sé que es esa tienda?, fácil, soy pobre, no pendejo. También nos metemos a los centros comerciales (ya sé que se dice “entramos”, pero no, nosotros “nos metemos”, como si se tratara de traspasar a un lugar a donde no pertenecemos). Vemos los aparadores, leemos los nombres de las tiendas y sabemos en cuáles somos tolerados y en cuáles nos hacen cara de ser una monserga. En Massimo Dutti siempre nos tuercen la boca y tratan con cara de “pero, mírate, si no vas a comprar nada”. Obviamente, me imponía ver a Mercedes con esa ropa. También llevaba una cadena de oro con una cruz. Instalé todo muy rápido, ella pidió un segundo café, pero esta vez dijo que quería “la taza sin golpe de temperatura”. “¿Qué es eso que pediste?”. “¿No sabes?”. “No”, lo admití, aunque sentí que me vi muy naco. “Mira, ven”, me tomó de la mano. “¿A dónde vamos?”. La seguí a pesar de que no me respondió. Entramos a la barra, como si fuéramos trabajadores del lugar, seguramente ella se pensaba “de la casa”.
Ahí me puso frente al “barista”, quien me explicó que “para que el café no sé ‘destemple’, hay que rociar la taza con vapor caliente…” Siguió hablando mientras me dejaba contemplar el famoso efecto. Después sirvió los cafés y vertió la leche formando una espiga de trigo blanca. Mercedes se mostró satisfecha –orgullosa– de que su café no tuviera golpe de temperatura. A mí, en lo personal, me parecía todo eso una verdadera mamada de niños ricos. Me acordé de cuando le teníamos que “calentar la mamila” a mis primos, parecía que era exactamente lo mismo.
Platicamos de cómo se había dado todo aquella noche. Mercedes se carcajeaba cuando le describía la forma en que nos colamos aprovechando la distracción de la seguridad, el hecho de que las chavas nos dijeran el nombre de Ricky y lo bien que nos atendió el mesero. “Nosotros vimos todo. Ricardo estaba muy tenso porque precisamente era lo que quería evitar, que alguien se colara”. “¿Quería alejar a los gorrones?”, pregunté en serio y un tanto en broma. “Que ustedes entraran no causaba ningún problema. La fiesta era para cien invitados, porque quería lucirse con sus jefes y amigos del trabajo”. Pero, como no llegaron ni cincuenta, se empezó a enojar y cuando los vio a ustedes, se quiso desquitar”. “Eduardo, mi hermano, también quería quedar bien con su novia, Ángela, la verdad es que a mí todo me daba lo mismo, entrar a la fiesta o ir a otro sitio”. “Pero tú también venías con tu novia…”, me sorprendió que Mercedes se hubiera dado cuenta de ese detalle. No me había acercado ni me había portado de manera especial con Tania, éramos un grupo de cuatro, nada más. “No es mi novia –en ese instante pensé en una respuesta mejor aun–, es la amiga de Ángela. Esa noche fue la única vez que la vi en mi vida”. En ese momento, Mercedes se desentendió de su taza de café y sus extrañas formas de servirla, se aproximó y me dio un beso en los labios. Me abrazó y me dejé besar por esa belleza, aunque no entendía lo que estaba pasando. Me dio un aventón al Metro después de hablar y besarnos una hora más. Me ofreció la paga por mis servicios, me negué a aceptarla, pero realmente necesitaba el dinero, y terminé por ceder. Era más de lo que esperaba. Le di la mitad a mi mamá.
Empezamos a salir, en varias ocasiones fuimos a lugares que yo conocía sólo desde el exterior: cafés elegantes, sushis, restaurantes argentinos, comida hindú y plazas a las que me llevaba para comprarme algunos regalos. Muchas veces fuimos a las tiendas que antes no me atrevía a pasar ni por afuera. Con Mercedes entramos y compramos lo que yo… mejor dicho, todo lo que ella elegía para mí. Porque poco tardé en darme cuenta de que mi opinión no era algo que le interesara de forma determinante, ni siquiera respecto a lo que iba a usar, porque iba a ser yo el que vestiría esas prendas.
Cuando salíamos, la agenda estaba absolutamente controlada por ella, me vería a una hora, antes del café con sus amigas y después de una junta de trabajo. Me recogería al diez para las cuatro, comeríamos durante una hora y media, iríamos a su carro donde tendríamos diez minutos para besarnos. Ella me acercaría (porque no podía llevarme, ya que no le quedaba de camino) al Metro y se iría con su familia. Tenía que reportarme con ella al llegar a casa, porque: “No quiero estar preocupada ni estresada por tu culpa”, como una vez me dijo.
En una ocasión, el trabajo y los deberes en casa me tuvieron totalmente ocupado, así que no le llamé. Al día siguiente me respondió una muy indignada Mercedes que justo estaba preguntándose cómo estaría yo, como si me hubiera ido a la isla más distante del hemisferio y la comunicación fuera imposible. “¿Y por qué no me llamaste?”, pregunté sin ninguna mala intención. “Este, mira, cuando salgo con alguien, me gusta que tome la iniciativa, si no estás de acuerdo, podemos dejar de salir. Porque, si esperas que yo te llame, como todos esas nacas con las que te juntas, eso no va a pasar”. No alzó la voz, tan sólo lo dijo de forma modulada, casi neutra, pero era obvio que me estaba leyendo la cartilla. Mi lengua estaba trabada, le quería contestar como yo sabía, pero no me atreví, era insultante cuando dijo “como todas esas nacas con las que te juntas”, pensaba en esa frase y me quedé trabado. Después colgó, imagino que me sentía de su propiedad por haberme estado dando regalos, por pasearme y salir con alguien inferior a ella. Entre más lo pensaba, más me llenaba de rabia. Quería mandarla a la chingada (en ese momento me acordé que me pedía que ya no dijera malas palabras), dejar de verla y distraerme con mis amigos. Porque me había pedido que dejara de salir con Eduardo, por miedo a que se volviera a meter en problemas provocándomelos a mí también. En un comentario casual le hice saber que Eduardo fumaba marihuana y que me la había ofrecido, sin que yo aceptara. A partir de ese momento me dijo que una de sus condiciones para que nos siguiéramos viendo era que tratara lo menos posible a mi propio hermano. Cosa que procuré hacer paulatinamente hasta dejar de convivir con él, si no era para lo indispensable. Los siguientes encuentros con Mercedes fueron aun menos frecuentes hasta que le dejé claro que aceptaba todas sus condiciones.
Llegó el “Día D”, como yo le llamo, cogimos en un hotel de paso. Todo el tiempo se preocupó de las cámaras que supuestamente ponían en la habitación, lo cual hizo un tanto problemático el encuentro. Hubo otras quejas respecto a la limpieza del hotel que prefiero no mencionar, sin embargo, no debe haberle decepcionado, porque casi de inmediato se volvió nuestra principal actividad ante la falta de temas en común. La relación tomó un camino diferente, pues nunca hubo las grandes conversaciones. Normalmente, era Mercedes la que dirigía los temas hacia sus preocupaciones, sus problemas y sus quejas. Me corregía cuando conjugaba mal o si pronunciaba una palabra erróneamente, como siempre que digo Universidad, pues ella dice que digo Universidat o capacidat.
Algo me decía que irnos a la cama fue un paréntesis en mi adoctrinamiento, las cosas habían tomado otro ritmo. Ahora quería que fuera al gimnasio, que hiciera “cardio”, yo al inicio desconocía qué era eso, y quería que adelgazara de la cintura. Lo de escogerme la ropa fue apenas el inicio, si yo decía que una prenda no me gustaba, no titubeaba en restregarme el precio: “¿Pero cómo puede no gustarte la camisa, si cuesta tres mil pesos?” (Algunas de las que me dio se las terminé regalando a Eduardo, de enterarse Mercedes se hubiera enardecido.) Me sorprendían siempre sus juicios, no había una relación –al menos para mí– evidente entre la calidad y el precio, para ella sí.
Un día me invitó Eduardo a una fiesta y, como Mercedes estaba de viaje, me animé a ir con él. Pasamos antes con su dealer, no sabía que mi hermano había empezado a fumar piedra. Todo el camino me dio una paranoia de la chingada al pensar que podían detenernos. Llegamos a un departamento donde sonaba a todo volumen Cartel de Santa, había puros hombres, unos jugaban playstation, otros se metían unas líneas y otros se pusieron con los gongs a fumar piedra, en este grupo figuraba mi hermano. Estaba decepcionado, pensé que iba a ser una fiesta, con buena música, chavas y ambiente, no una reunión con aspecto de picadero. Me tomé un whisky Black and White, era asqueroso, lo podrían haber usado como detergente para trastes… y aún así pobres trastes. Uno de los amigos de mi hermano (de los más pachecos) me dijo que si estaba espantado, que por qué tenía esa cara. No contesté a su pendejada. Estaba cansado, la casa quedaba muy lejos de la mía y ya era tarde. Empezaron a subir la música a un punto intolerable y a nadie le importó, unos dormían la mona, otros hablaban o gruñían en estados alterados y unos bailaban empujándose y rompiendo cosas; dos se calentaron y se empezaron a dar en la madre. No soy un pinche ñoño, pero hasta un briago debe tener un poco de dignidad. Reunirse a lo idiota no es lo mío. En ese momento sonó mi celular, era Mercedes. De golpe, no supe si contestar, hubiera preferido no hacerlo, pero me preocupó que le pudiera haber pasado algo. “¿Bueno?, Mercedes, ¿cómo estás?”, pregunté un poco alterado por el whisky. El ruido debió colarse por el teléfono porque Mercedes fue hostil desde el inicio. “Pinche perro, pa’las perras /mis tatuajes calavera”, se escuchaba la música a todo volumen. “¿Óscar, estás en una fiesta? ¡No lo puedo creer! ¡O sea, no me puedo ir de viaje porque te vas a una fiesta con una bola de malvivientes!”. “Esto no es una fiesta, es una reunión… Y está muy aburrida, por si te interesa saberlo…”. Iba a hacer una descripción, un cuadro del pinchurriento panorama que tenía frente a los ojos, pero, de sólo imaginarme su reacción por estar con tanto adicto, preferí callarme. “¿Estás tomando cocaína? De seguro estás con tu hermanito, ¿verdad?”. Las dos preguntas eran idiotas y no quise responder, me limité a alzar los hombros y soltarle un: “Mira, tú te estás divirtiendo también. Desde acá se escucha que no estás en un monasterio. Te mando un beso”, al terminar, colgué y me fui a sentar en un sillón con los que fumaban piedra, me ofrecieron el foco, decliné agradeciéndoles su cortesía.
Me quedé dormido de lo aburrido que estaba.
No supe de Mercedes los siguientes días, debía odiarme: el perro faldero le salió respondón. No quería quedar como un barbaján y la busqué para aclarar las cosas. Estuvo atenta a mis palabras. Para seguir reconciliándonos, me invitó a la cafetería donde hacían el truco del golpe de temperatura con la taza. Reclamó que no cumpliera mi palabra y que saliera con “el drogadicto” de mi hermano. Me molestó su comentario y, ante su sorpresa, lo defendí. Justo antes de tirar la toalla de la relación, Mercedes me besó y me pidió que fuéramos a un hotel. Acepté.
A pocas semanas de continuar lo nuestro, Mercedes se murió de una apendicitis que no llegó al quirófano. El dolor había comenzado durante una comida familiar y en el camino al hospital hubo varios tropiezos que la marcaron fatalmente. Mercedes murió a los 27 años. Al llegar a su velorio me sentía como uno de los deudos más alterados. Para ser más exactos: era el joven viudo. Sin embargo, como nunca dimos un paso formal, nunca me presentó a sus padres ni a su familia, yo no era conocido por nadie ahí. Era un amigo más. De hecho, muchos de los asistentes, me agradecían, como si yo les diera el pésame a ellos, ¡si el pésame me lo deberían de haber dado a mí! Después de dudarlo bastante, me acerqué a Ricky y le di un abrazo. Me reconoció. Pensé que iba a ofenderme cuando me vio fijamente. Ya podía oír su frase: ¿También te cuelas a los velorios? Para mi sorpresa, no me dijo nada. Aceptó el abrazo y me lo agradeció. “Siento mucho lo de tu hermana”, le dije. Me vio casi horrorizado. “¿Hermana?, Mercedes era mi esposa”.–
[1] Este cuento forma parte de Los grandes hits de Shanna McCullough que ya está disponible en Amazon. El texto de Guillermo Fadanelli es la cuarta de forros de este título, el cual lo reproducimos con la autorización del autor.