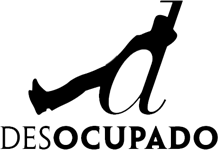Ãdolo de barro
Al Gringasho lo capturaron y después salió en libertad; sus archirrivales lo condenaron a muerte, pero ¿quién es este criminal en el Perú?
Por Milver Elener Avalos Miranda
Para mi compa Chino, por los rounds de
cerveza fría y debates bajo la oscuridad
I
Despierta sentimientos encontrados en las personas. Amado por su familia y su enamorada pero, humano contraste, es odiado por las bandas rivales y los policías. Los jóvenes de los bajos fondos lo envidian, en cambio, los ciudadanos le temen; admirado por chiquillos de los arrabales de Trujillo, venerado por la prensa local y nacional, perseguidos por los periodistas —ya sean de tinta roja o de política—, quienes se pelean por entrevistarlo y pavonearse ante los demás. Todo esto genera Gringasho, para bien o para mal.
Yo creo que vale la pena conocer al sicario juvenil y famoso de los últimos diez años en el Perú. Todo era muy bello y perfecto para creerlo. En realidad ¿Es el sicario más peligroso y temido del país? Por eso, decido internarme en las calles sin una capa de maquillaje de asfalto de los barrios peligrosos, en el centro penitenciario «El Milagro», en los pasillos de las comisarías y posibles lugares donde se haga eco de la leyenda.
En su momento fue considerado el enemigo público número uno del país. «—Se debe mostrar la cara de este miserable —amenazó Ollanta Humala Tasso, un expresidente—. Y saber quiénes son sus padres que han podido formar a un miserable así. Que vaya a un penal de máxima seguridad». Siendo un adolescente se fugó dos veces de una correccional. Lo recapturaron. Sus archirrivales de bandas contrarias lo sentenciaron a muerte. Salió en libertad. Juró y rejuró que se ha rehabilitado; sin embargo, volvió por la senda del mal y lo capturaron.
Pasado las ocho de la noche, del sábado ocho de septiembre del año en curso, en las calles picantes, duras y salvajes de Kunamoto, del distrito zapatero, como es bautizado El Porvenir, apresaron a Gringasho. Después de diez meses de estar bajo la sombra y con perfil bajo, volvió a causar un terremoto policial y periodístico en las primeras páginas de los diarios y, los noticieros de la televisión iniciaron sus programas con su rostro en primer plano.

Nadie habló de la inmensa hazaña de los policías que lograron someter a este juvenil sicario. Eso no vende, lamentablemente. Sin dudarlo, afiné mi olfato como un viejo sabueso y seguí las pistas de los efectivos. Les ofrecí el pacto sempiterno del anonimato y unas fotos bien caletas, como dicen en el submundo canero. El encargado de la comisaría aceptó la alianza diabólica. Un día después, faltando tres horas para el encuentro, una llamada telefónica pone en peligro el compromiso. «—No quieren declarar. Temen a las represalias. No los puedo obligar a hablar —se sincera «El Cabezas», en un tono parsimonioso—. Uno vive cerca de la casa del Gringasho ¿Me entiendes? Pero igual anda, todos estarán en la base, si los convences, bacán».
Esa escena, me hizo pensar que Gringasho sí era la bestia negra del crimen. Una de diez, es la posibilidad de éxito de la entrevista. Sin nada qué perder. Decido poner toda la carne en el asador. Voy a la comisaría cuya dirección exacta no debo acordarme. «Tiene que esperar», dice un policía de baja estatura, de cabellos gruesos y trinchudos igual que un erizo.
—¿Quién recibió la llamada anónima? —consulto.
—Yo —dice tomándose el rostro de color oscuro como el corazón de la madera—. Me dijeron que unos tipos estaban tomando licor en un barrio. Ya no voy a responder más. Acto seguido, hunde su rostro en la laptop. Si no fuera por el chaleco policial, pasaría como un jalador de cartera en los mercados.
«Pase por nuestra oficina», invita un policía de mirada triste como la canción de despecho que retumba y se expande por los pasillos. Nos dirigimos a la oficina donde elaboran las mejores investigaciones y ejecutan los operativos. Tres efectivos sin uniforme y con un físico para llorar, se desparraman en sus sillas de madera.
—¿Consideran al Gringasho como un gran sicario? —lanzo la pregunta directo a la yugular, sin una dosis de anestesia.
—Los periódicos lo inflan al muchacho — argumenta «El Religioso».
—Los medios de comunicación han creado un falso héroe —razona «Jota» sin quedarse atrás.
«Los medios han sobrevalorado al chiquillo y él aprovecha esa fama de a gratis», reflexiona «Cono». Inicia hablando pausado como si pidiera permiso para opinar. Asegura que el Gringasho es una ficha más en el tablero del crimen. Es un perro faldero. Baila al son que le toquen sus tíos: «El Soli» y «El Chino Acero». Ellos mueven los hilos del mundo delincuencial, desde las oscuras celdas de la prisión. Gringasho solo da la cara.
Cano tiene razón, su teoría fue confirmada años atrás. «Su tío Soli planeó la fuga. Un profesor nos dio la llave y le sacamos copia en una barra de un jabón», cantó un prófugo de Maranguita de Lima. Esa huida fue encabezada por Gringasho.
—¿Tienen miedo a las represalias del Gringasho? —pregunto a los policías que lo han capturado.
«¿Miedo? No, no, no», dice El Oso, policía que le puso las marrocas a Gringasho y le dio una patada en las canillas para mandarlo de bruces al suelo. Sin embargo, en cuanto escucha los disparos de la cámara fotográfica, desesperado dice: «Hemos quedado que fotos no». Se calma al saber que las fotografías saldrán sin rostro. Órale.
«No tengo miedo, varón. Miedo se le tiene a Dios ¿Entiendes?», añade El Religioso. Acto seguido, se echa un discurso de Jesús, me exhorta a reflexionar sobre mi vida pecaminosa y a escudriñar la Biblia.
Cono entra en escena para poner paños fríos, como el más experimentado y pensante del grupo, razona: «No hemos querido declarar por la carga horaria, no por miedo ¿Queda claro?»

II
«Gringasho cayó nuevamente en Trujillo», «Cae Gringasho», «Gringasho cae de nuevo con metralletas e innumerables municiones», «Pierde Gringasho», esos fueron los innumerables titulares, al otro día de la captura.
El ciudadano de a pie ven a los policías como héroes por arrestar al sicario juvenil más feroz y peligroso, sin derramar una gota de sangre. Piensan que los hombres de uniforme venían siguiéndole las pisadas, que sabían de todos sus movimientos y chuponearon celulares, que había un arduo trabajo logístico y una redada perfecta para no fallar en el operativo «¡No¡ ¡No! ¡No! Nada de eso ocurrió», se sinceran ante mí los policías en un arrebato de veracidad. «Que quede bien claro el operativo no fue preparado. Fuimos planeándolo en la patrulla», «Fuimos por una llamada de extorsión. No hemos ido por el Gringasho. Yo no sabía que le estaba poniendo las marrocas al Gringasho». ¡Fueron héroes por suerte!, digo para mí al escuchar esta confesión de los efectivos.
¿Qué si sabía que era el Gringasho, lo perseguía? No lo sé, sinceramente. En el momento del operativo, corres por adrenalina, no piensas. Recién aquí en la comisaría, me di cuenta que perseguía a ese pata.
Oso tiene un rostro sin vida, los parpados caídos y una mirada de pocos amigos. Es sincero. No se golpea el pecho diciendo: «Yo lo capturé». Él narra su historia sin ínfulas de grandeza, por ende, es digna de escuchar. Ahí les va. Primero no me ubicaba en la zona, porque tengo poco tiempo en la unidad. Estaba dando vueltas como un trompo carretón. La patrulla desanduvo en un pasaje de un solo carril. Un auto impedía el ingreso. Nos bajamos del vehículo. Un tipo que se escurre en una casa me llama la atención. Mi colega corre detrás de un joven de pantalón negro y zapatillas blancas. El sospechoso corría con las manos a la altura de la cintura. Eso es señal que lleva fierro. Yo decido apoyar. El chibolo sacó ventaja de media cuadra. A mí casi me atropella un vehículo, cuando cruzo la avenida Jaime Blanco. Yo gritaba en todo momento: «Policía, párate», «Párate, policía». Escuché los disparos. Los casquillos no aparecieron. A la verdad, no vi si Gringasho jaló el gatillo, pero si oí balazos. Él estaba cansado, justo al voltear la última cuadra, tambaleó. Ya lo había correteado como quinientos metros. Estaba con la lengua afuera y jadeante. En eso Gringasho se pone de cuclillas, junto a un montón de piedras.
—Jefe, ya perdí. Jefe, ya perdí. Ya perdí, jefe — implora, también agotado por la correría, el Gringasho. Sube y baja las manos de la cabeza como el aleto de una mosca atrapada en una telaraña.
—Tírate al piso. Tírate al suelo —advirtió el Oso.
Yo no me acercaba a él, por medidas de seguridad. Si me lanzaba en one perdía, no me podía regalar. En cuanto divisé la presencia de mi compañera, me lancé como leche hervida, le di una patada en las piernas para tumbarlo bocabajo. Antes, ya había rastrillado mi fierro para meterle un pepazo en la cabeza ante el mínimo movimiento.
Ya le tocaba perder al chibolo. A diez metros de la captura hay un barranco oscuro, si él se tiraba por ahí, se escapaba. Yo en la vida me iba arriesgar a seguirlo. Era muerte segura. Entonces los sapos de la zona salieron a ver qué ocurría. Yo disparé al aire. Las balas obligan a esconderse a los curiosos, porque si no el choro se mete en una puerta abierta. No olvides que estaba en su barrio. Los vecinos lo apoyan, aunque parezca mentira.
—Yo lo perseguí hasta unos doscientos metros —me dirá ‘Redondo’, con una panza descomunal—. Por falta de físico, me pasa el colega.
Al estar cerca al lugar de los hechos, no puedo dejar pasar la oportunidad de oro. «Pueden hacer la reconstrucción de la captura», solicito. Dos saltan de sus sillas como resortes y dicen: «No, estamos cansados». Ante mi suplica, Cano y Religioso se aminan a ser mi Cristóbal Colón, en las calles estrechas, sin luz, colmadas de montículos de arena, atiborras de casquillos de balas extraviados y bañadas de sangre. Vamos a reconstruir la captura. Mi fotógrafo tiembla que le roben la cámara y el lente nuevo. No me lo dijo, pero su rostro lo delataba. Por cierto, hacemos un gran equipo. Yo soy arriesgado y él pensante. «No te bajes, on. Es mucho peligro», dice agarrándome del antebrazo. Para muestra un botón.
«La gente se apeligra», dice Religioso al ver salir a las personas de sus casas, con palo de escoba en mano y juntarse en una esquina. Cano con las manos firmes en el timón, aconseja: «Vamos ya. Es peligroso. Las calles están movidas. No saques mucho la cámara».
Cerca de una esquina, hay un árbol no muy frondoso, pero tiene las hojas suficientes como para esconder algo. «Mira, mira, ahí encontramos el fusil de guerra, tres cacerinas abastecidas», señala Cano, su dedo índice figuradamente le hizo un hueco a la luna.
La unidad se detiene al costado de una losa deportiva, un rumo de piedras pequeñas. Una hediondez de miedo emana de esas casas construidas con mucha flojera, de las pintas con aerosol en los muros derruidos, de esos tipejos que dejan de golpear a la pelota y de las callejuelas estrechas.
«Vamos te enseño el abismo», sugiere Religioso, tratando de abrir la puerta del auto. Yo imito el ademán, pero Cano y el fotógrafo no nos dejaron. «No le pisen la cabeza a la culebra que les pica», nos advirtió.
Una vez lejos del peligro, Religioso recibe una llamada de un morador. Es una denuncia a la vista. «Hemos inventado el modo telaraña», explica Cano. Creo que eso nos llevó con el paradero equívoco de Gringasho. Los vecinos tienen nuestros números telefónicos, nos llaman ante cualquier sospecha. No contamos con el apoyo de las autoridades. Las personas que tienen cámaras en sus casas, no te quieren mostrar sus imágenes por miedo a las represalias.

III
Un grumo de luz eléctrica alumbra a las periferias de El Porvenir, distrito que saltó a la fama por fabricar el mejor calzado del país y por los tiroteos entre bandas rivales. Las balas estallan más o menos a las ocho y diez. El ruido ensordecedor noquea el apacible y sereno momento. Alexander Manuel Pérez Gutiérrez, más conocido con el sobrenombre de Gringasho en el mundo de los chicos malos, no alcanzó a ver quién jalaba el gatillo. Dos opciones rayadas pasaron por su mente: «Los policías están pisándome los talones o los vagos de bandas rivales me han armado una emboscada en mi barrunto», dirá. Sea quien fuere, no venían con buenas intenciones. No lo pensó dos veces y se echó a correr como si estuviera en la final de una maratón olímpica. Temía ser asesinado a mansalva.
Dos razonamientos abismalmente opuestos como el norte y el sur. El pensamiento del delincuente tiene fundamento. La lógica de la policía es correcta, también. Solo las ratas abandonan el barco. El que está limpio se queda. «Si Gringasho no se corría y no tenía armas, no lo capturábamos», confiesa Religioso. Él nos podía denunciar por abuso de autoridad.
Ante el dilema moral, refresco la memoria con dos actos.
—¿Quién va a creer a un delincuente? —dice un periodista, estrellando las palmas de sus manos, en señal que el cantinero venga con dos cervezas más —. ¿Tú les crees?
—Yo les doy el beneficio de la duda —advierto, llenando mi vaso de licor—. Los policías tampoco gozan de una buena imagen que digamos y tú lo sabes.
Él seguía defendiendo lo indefendible. Yo lo dejé mudo con la confesión de dos reclusas. «La policía me sembró sticker de una banda de extorsionadores», «Un policía me sembró un celular y tarjetas de crédito. Me pidió tres mil soles para no llevarme a la comisaría».
—No me jodas defensor de los bandidos —acusa.
—El mismo Juez del caso Gringasho, en audiencia y ante el fiscal acusador, dijo que no creía a los policías. Los tildó de vendedores de humo como los periodistas —digo dando por cerrado la plática—. ¿Te acuerdas? Tú estuviste ahí.
Lo cierto es que Gringasho está condenado a nueve meses de prisión preventiva.
«Mataron a Gringasho», se rumoreó en el barrio. La terrible noticia se expandió como un virus. Su madre se quebró al enterarse del supuesto deceso de su hijo. Se quiso morir, a pesar que su vástago no es un Santo de devoción. No corrió, voló a la comisaría.
—¿Han matado a mi hijo? —pregunta con voz queda, aunque más parece una acusación.
—No, señora —responde Jota—. Calmase, su hijo está en el calabozo.
La señora se alegró, cuando vio a su hijo sano y salvo. La felicidad no era completa. Era preferible verlo recluido en la ratonera de la comisaría, antes que regado con un balazo entre pecho y espalda.
Gringasho por donde pasa deja huellas profundas. Se escapó dos veces de dos correccionales para menores, dejando casquillos de balas desperdigados en el piso. El calabozo de la comisaría que lo albergó antes de poner un pie en las celdas del único penal de varones construido en la Ciudad de la Eterna Primavera, no podía ser la excepción. Tatuó su chaplin con el que lo conocen en el mundo del hampa; en la pared blanca, sucia y terrajeada con sobrenombres de los cabecillas de bandas más sonadas y extintas de Trujillo. Junto a su alias, dibujó la vocal U, dentro de un círculo deforme como un huevo. Dejando claro su fanatismo por el equipo con más copas del país.
La carceleta parece una habitación de ancianos abandonados. El piso está húmedo, pegajoso y huele a orines. Un colchón viejo y delgado como las plantillas de zapatos. Una cobija rota y sucia. Estoy seguro que los detenidos no cierran los parpados, no por falta de sueños; sino por asco a la suciedad.
«Aquí pasó la noche Gringasho», señala Religioso. Con celular en mano alumbra las frases de Dios que han escrito los delincuentes y algunos dibujos de jóvenes dando caladas a sus porros. «Mira la pinta de Los 80», me dice el fotógrafo mientras me relata la historia de la banda más sanguinaria y extirpada. En esas épocas el monstruo nos soplaba a la cara.

IV
Gringasho ingresó a la audiencia en modo perdedor. Al inicio del juicio, él da por sentado un solo hecho: me van a sentenciar. Con su nariz en forma de jota apuntando al piso. Tiene cara de un condenado a muerte que suplica compasión. Esposado de pies y manos, eso resume de manera catastrófica el infierno que ha sido su vida: el llanto, las balas, el encierro, la oscuridad y la mala fama. «La prensa me ha hecho famoso», dice. Eso es cierto. Los periodistas le zumban al oído como un puñado de zancudos. Un periodista transmite en vivo el juicio. Él se siente acosado, en su cerebro hierve el odio, a pesar de sus inmensos deseos de empujar el celular, vuelve la mirada al juez.
Su madre se sienta en primera fila. El rostro arrugado y las patas de gallo profundas gritan que no lo ha tenido fácil. Clava la mirada en la espalda de su hijo, como si quisiera perderse en lo más profundo de su corazón, si es que existe tal cosa, claro está.
Después de diez meses de abandonar la prisión él vuelve a sentir en la sien el dedo acusador de la justicia. Intentó alcanzar el norte del bien, pero ese deseo es tan inalcanzable como la felicidad. «Ya cambié. Quiero reincorporarme a la sociedad», dirá con una mirada en el corto horizonte de su celda. Y se olvidó de un inmenso detalle: el pasado es una cruz pesada que tiene que arrastrar hasta que la cortina de la muerte se desprenda del dintel.
¿Se puede borrar el pasado como un mal garabato pintado en la pizarra? Gringasho sabe muy bien que no, pero a pesar de eso se reúsa aceptar la verdad. Tengo ganas de recomendarle la canción del hijo predilecto del rap, Canserbero.
El tiempo aquí es como el pantalón de un niñito,
bien cortico y repleto de caca.
Empaca tus sentimientos y llévalos en un bolsillo,
hasta que el tiempo diga donde se saca.
Las cosas malas que cometió, cuando era un chiquillo imberbe, lo atacan en la audiencia. «Yo vivo de mi presente y futuro», advierte él, alzando la voz para que lo escuchen todos los periodistas y su familia ¿Cómo fue su pasado? ¿Por qué no lo quiere recordar? Tuvo los ingredientes en su punto y completos de una película de pandilleros y duros de matar. Ahí les va. Luces, cámaras y acción.
Desde niño Gringasho saboreó la hiel negra, espesa y amarga. Nació en el seno de una familia disfuncional y de forajidos. Creció sin la figura paterna. Su padrastro lo azotó como Jesús al momento de la crucifixión. «Me pegaba porque no entraba al colegio», diría años atrás. Al no poder rebelarse a su oscuro destino. Apretó la mandíbula y abandonó las aulas del colegio para que sus hermanos pequeños continúen estudiando. No fue un alumno más del montón, pugnó por mantenerse en los primeros escalafones. Uno de los tantos directores que se instalaron en la oficina del Colegio Francisco Lizarzaburu, número 80819 y tuvo el privilegio de conocer el lado más puro y noble de Gringasho. «La calle lo malogró. Lo contaminaron», dirá y no sin antes solicitar que no revele ningún rasgo físico que lo identifique. Con solo escribir exdirector, ya es decir demasiado. «Se peleaba por salir a la pizarra», dice. Nunca tuvo una queja de mal comportamiento. No supo los motivos porque dejó la institución. Si hubiera sabido que fue por falta de money, él lo apoyaba. «Se tiene que ayudar a los talentos como él», sentencia. El perfil psicológico elaborado por la policía rectificó su alto nivel intelectual, a pesar de estudiar hasta quinto grado de primaria.
Su abuela lo cobijó bajo su techo y lo educó. En todo momento lo aconsejó a que sea un muchacho de bien. «Nunca pensé que se iba a poner en esas cosas», se sincera la abuela, refiriéndose a los asesinatos que se le atribuyen a su nieto. Él vendió golosinas en calle para poder ganar unas monedas. Era tan pobre que lo único de ricachón tenía el nombre Alexander. Gringasho lejos de casa se le olvidó del sermón. Se dejó seducir por su tío, Roberto Carlos Gutiérrez Gusmán; un avezado y feroz delincuente, por su nombre nadie lo conoce. Pasa desapercibido como el último ventarrón de un verano tardío, pero por su apodo ‘El Soli’, sí lo recuerdan en las calles trujillanas y cómo van a olvidar a un sujeto que mató a mansalva a un policía. «El que se quiebra a un tombo, es otro level. Se merece respeto», explica un preso tirado en el piso buscando señal de celular para enviar mensaje a la calle.
De la mano del Soli, Gringasho inicia el largo recorrido por el camino de la muerte. Con solo doce años se tiñe las manos de sangre y se convirtió en el cabecilla de ‘Los Malditos de Río Seco de Trujillo’. La policía le atribuye diecisiete asesinatos. Solo se le pudo probar uno de los tantos que se le imputa. Con ese historial delictivo, se ha ganado a pulso el título de gatillero preferido de la muerte.
Desde niño desarrolló su instinto asesino. Afinó su puntería matando perros por los descampados. Ese chisme toma fuerza en las callejuelas preñadas de basura, de Río Seco. Esta leyenda se desmoronó como un castillo de arena, cuando él confirmó que mataba pajaritos con su jebe.
A Gringasho no le gustaba desperdiciar una bala. Se enojaba al no dar en el blanco. Tiempo atrás tuvo la misión de mandar a unos facinerosos al barrio de los acostados. Se disfrazó de reciclador para reducir el margen de error. Así acabó con la vida de dos miembros de una banda rival.
Saltó al estrellato del crimen, un veintitrés de febrero del dos mil once. Se presentó se manera voluntaria al complejo policial de San Andrés. —Yo lo he entregado al fiscal de menores —explica en su momento su madre ante las cámaras de televisión—. Quiero que se aclarezca las cosas.
—¿Hijo has cometido el crimen? —le interrogué.
—Soy inocente, mamá —le replica—. Hablan por las puras los periódicos y los policías.
Gringasho sale de la delegación policial cubriéndose el rostro con la casaca y una gorra negra. «Yo sé que mi hijo es inocente, porque lo he parido», sustenta.
Seis meses después, los policías enmarrocaron a Gringasho, frente a la casa de su tío. Su madre lo envío por pegamento, para que sus carnales pequeños cumplan con sus tareas, y él que sabía reconocer la voz de mando de su viejita, se fue sin chistar los dientes. «Mi hijo no cometió ningún asesinato», dijo la madre. Al Poder Judicial no le importó las declaraciones de una mamá cegada por amor. Igual lo condenaron a seis años. No podía ser más larga la pena por ser menor de edad. Fue recluido en el Centro de Rehabilitación de Trujillo.
Un veintiocho de abril del dos mil doce se escapó de la correccional. Superó de lejos al Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado del mundo. Salió con revólver en mano como los sicarios colombianos. Así entró al historial de la tinta roja. Todo ocurrió pasada la medianoche. La calle está desolada. Ni un borracho sarnoso pasa a esa hora. El muro es vulnerable, no cuenta con mallas ni con alarmas de seguridad. El que comanda la fuga, está puesto un chaleco de policía, como buen líder sube primero, poniendo su pellejo en peligro. Luego, trepan dos más por la escalera con una tremenda lentitud parecida a la inmensa cola del Banco de la Nación. Una vez en el interior de la prisión juvenil, corren al cuarto nominado Programa Uno, ubicado en el segundo piso. El supuesto policía, mete las manos a los bolsillos y la puerta se abre por arte de magia. Los otros dos acomodan las armas en el piso. Gringasho recoge su pistola y antes de dejar los barrotes, se da el lujo de cobrar una arruga pendiente al ‘Peluca’, un rival duro de roer en la calle, pero enjaulado es más fácil de darle piso. Los astros se han alineado a favor de Gringasho, su rival está desarmado y durmiendo. «Por orden mía, entré a matar a Gringasho», declaró Peluca, un trece de junio del dos mil once, mientras los policías le ordenaban que ponga las manos en la nuca. Los dos se declararon la guerra a muerte en las calles. Juraron vengarse bala por bala. Gringasho no le tembló la mano al momento de empuñar una pistola y jalar el gatillo. Peluca vivió para contarlo, tatuar el nombre de Gringasho en una bala y guardarlo en la cacerina. Los policías encontraron veintidós casquillos en el lugar de los hechos.
Una vez libre como un colibrí, voló a los brazos de su enamorada, Jazmín Marquina, bautizada por la prensa con el sobrenombre de Gringasha. Tiene unas caderas generosas que le alcanzan para pasar el casting de la chica Trome, el periódico más vendido en el mundo. Gringasho viajó a Lima para verse con su musa. Su tío El Soli se olvidó de contarle el negro papel que han jugado las mujeres a lo largo de la historia. Cleopatra hizo caer al Imperio Romano. Eva llevó al pecado a Adán. Helena provocó una guerra. Jazmín dejó pistas para la recaptura del Gringasho. Los policías chuponearon el celular, como se diría en la jerga delincuencial. «Yo no puse al centro al Gringo», dijo. El operativo se consumó en un hostal de Los Olivos.
«Mi amor, no creas los chismes que hablan de mí», suplica Gringasho, con la cara aplastada en la cama. Ella se volvió ciega, sordomuda, torpe y testaruda; al fiel estilo de Shakira. «Estoy recontra enamorada de él», jura Gringasha. Para demostrar que el amor puede echar raíces en medio de balas y fuego, se tatuó en su antebrazo derecho tres estrellas, dos simbolizan a sus padres y una a Gringasho. Cree que cada persona tiene una estrella refulgente en el firmamento. Y se le olvidó que su pareja apagó otras estrellas a balazos. «Acá tengo otro», explica levantándose el polo y dejando al descubierto su cintura. Jazmín y Alex, adornan su piel.
Él fue recluido en el Centro Juvenil de Diagnóstico Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, por el argot delincuencial. Lo recluyeron en el pabellón de Programación de Intervención Intensiva, bautizado con el apodo de Pait. A la primera ojeada da una impresión siniestra: las ventanas con barrotes y candados inmensos, y el techo adornado con alambres con púas. Detrás de ese carnaval de barrotes está los rostros de los sicarios de alta peligrosidad. El encierro duró casi nada como la siesta de mediodía. Junto a doce chicos, salió como el viento en su disparada. Una cámara registraba hasta el aleto de una mosca; sin embargo, el treinta y uno de diciembre del dos mil doce se apagó ¿Qué pasó? Nadie sabe nada. «Por una falla técnica o manos extrañas», se excusan las autoridades. Un recapturado pone en jaque a los custodios. «A Gringasho le facilitaron las llaves», canta. Una cámara que no fue desconectada capta paso a paso la escapatoria. Uno de los educadores abandona su puesto de vigilancia. Gringasho con toda la frescura del mundo aprovecha el traslado de colchones y abre las celdas como su casa. Se fugó por la puerta que sale la basura a la calle. «La fuga fue planeada del exterior y habrían pagado unos veinticinco mil soles», dirán más tarde los responsables del reformatorio.
Su libertad duró poco como los rayos del sol en pleno invierno. Él cae en el barrio de Santa Anita, de Lima. Veinte agentes luchan por reducirlo. Una retahíla de rosarios le cuelga del cuello, a la mejor tradición de los sicarios colombianos y mexicanos, para que lo cuide de las balas rezadas de sus rivales. Y si por si los Santos lo suelten de sus benditas manos, lleva consigo una pistola calibre 45, abastecida de municiones para defenderse.
El seis de febrero del dos mil trece, el Poder Judicial anula condena de cinco años y medio, y le dictan seis. Más que una condena parece un premio. Seis meses más o menos, no altera mucho las cosas. En mayo, fue trasladado al anexo del penal Ancón II.
«Gringasho era un relajadazo», asegura un personal del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe). Cuando lo sacaban a sus diligencias, Gringasho se quedaba mirando a los del Inpe. En eso le caía una lluvia de cachetadas para que plante la mirada en el piso.
Allí el personal pasó una anécdota que jamás olvidará. Lo cuenta riéndose, pero en su momento no sabía cómo actuar. Le tocó cubrir el torreón del penal, en una esquina, justo por encima del patio de Gringasho. Un grupo de jóvenes jugaban pelota, con la adrenalina a mil por segundo, no calcularon la fuerza al momento de rematar al arco y el esférico salió volando al techo. Un joven se saltó las concertinas. «Eran cancherazos», rememora. Cargó su Remington por las puras, porque no tiene derecho de disparar a matar. Tenía que seguir el protocolo. Se alerta verbalmente, por radio. Si el preso se rehúsa e intenta saltar la penúltima malla, van tres disparos al aire para amedrentarlo.
—Y si está por burlar la última concertina —digo— ¿No le puedes disparar al cuerpo?
—No podría, aunque te cause asombro —asevera acariciando a una perrita chusca—. Yo les hubiera quemado a las piernas. Si lo mataba, el Inpe no me apoyaba.
Gringasho purgó condena sin un sobresalto más. Dejó la prisión, un jueves de noviembre del año pasado. Santa Claus se adelantó para la familia Pérez Gutiérrez. La libertad del chico cayó como un regalo de navidad. La prensa llegó al penal con las primeras horas del día, los reporteros de distintos medios se instalaron a las afueras de la prisión, con la inmensa ilusión de arrancarle unas palabras. Él sale en un auto negro. Un patrullero lo escolta como una estrella de cine. A unos kilómetros, se baja de la unidad vehicular y sube a una moto lineal que se interna en la carretera de la Panamericana Norte. «Tenía miedo que me maten», diría días después.
Ahí en esa misma prisión los psicólogos forenses de la Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo la Justicia de la Policía Nacional del Perú (Dirincri) lo sometieron a un perfil psicológico que arrojó la maldad de la A a la Z. Agresivo, Calculador, cínico, dominante, agresivo, calculador, egocéntrico, emocionalmente inestable, insensible al dolor humano y sin proyección humana.
Con ese currículo del mal bajo el brazo, busqué a diez microempresarios para hacerle una pregunta que salta a la vista, por si sola.
—¿Le darían trabajo a Gringasho?
—Depende —responden en unísono—. Para mi empleado no, pero para chaleco sí. Su nombre mete miedo.
Parece que el pasado no lo dejará a Gringasho. Los viejos fantasmas vuelven en un rostro nuevo.
V
«Hoy te puedo guiar por las calles fracturadas por el crimen», dice mi fuente por las ondas telefónicas. Me jodió la agenda, tenía una invitación a una cena por el día del periodista, pero no podía dejar pasar la única oportunidad. Con nostalgia cancelé todas las reuniones como aplasto mi cigarro en mi cenicero.
Voy a dar un tour por los conurbanos de la ciudad. Un solo objetivo alumbra mi camino: leyenda Gringasho. Las llantas del taxi bailan huaynos en cada altibajo de la pista. «La pista está una mierda», dice el chófer. Le ofrezco pagarle unas monedas más para que no se eche para atrás. Nos abrimos camino en medio de una llovizna de polvareda.
Para no aburrirme en el asiento trasero del taxi, entablo diálogo con mi guía que tiene la misma edad que Gringasho. Se conocieron golpeando un balón de fútbol, la amiga de todos los niños pobres que sueñan con ser deportistas profesionales para salir de la miseria. Él bajaba junto con sus amigos peloteros bajaban a Río Seco, barrio donde creció Gringasho. «Con nosotros bromeaba, pero de personas desconocidas se aislaba», dice.
Gringasho andaba con tres y jalaba a dos más para completar su equipo de fútbol. Paraba la apuesta de cinco soles y si perdía exigía revancha. Diez soles se pegaban en sus bolsillos. «Le gustaba invitar la gaseosa, cuando ganaba», dice mi fuente. Los chicos de barriadas se pelean por un sol, por cinco monedas se matan. Las leyes son callejeras por la ausencia de árbitro, la trampa es la reina del juego. «Se armó una bronca. Gringasho agarró una piedra para atacarlo a mi pata, pero lo controlamos», confiesa con una sonrisa, «era en la época de chibolada».
Después del partido se fueron a beber una gaseosa para ponerle cubitos de hielo a la pelea. Respetaban las leyes de peloteros: lo que pasó en la cancha se quedó ahí.
—Me siento solo en todos los sentidos —confesó Gringasho—. Mi padrastro me golpea y mis padres se pelean mucho. Eso me deprime.
—Ya no recuerdes eso —le dijeron a una sola voz.
En una ocasión, él fue testigo de un hecho violento de Gringasho. Al ver pasar dos perros callejeros empezó a lanzarles piedras y no paró hasta hacerlos gritar. Sus amigos confesaron que hacía lo mismo con los gatos. «Nunca los mató», asegura. Otro dato curioso es que Gringasho nunca miraba a los ojos, siempre tenía la cabeza hundida en el suelo o en el cielo.
La conversación es interrumpida por el chirriar de las llantas del taxi al costado de una losa deportiva, con sus arcos viejos y unos peldaños de cemento ásperos. Niños de unos once años se disputan una pelota. «Marca, Gringo», vocifera un pequeño escuálido. Mi guía en las tinieblas sonríe y alega: «Acá, nacen los faites —buenos delincuentes—, yo les hablaré a los mocosos». A la señal se reúnen todos y se sientan en las gradas cochinas. Le explico que ando escribiendo un perfil del Gringasho, algunos se sorprenden y se esconden detrás de una sonrisa tímida. Otros me aseguran que son vecinos de Gringasho. Solo uno me juró que era primo de Gringasho y me pidió dinero a cambio de presentarme con su mamá. Mi guía mueve la cabeza desmintiendo al niño flaquito como el cable eléctrico del alumbrado público.
«Yo quiero ser como el Gringasho», asegura un joven de unos doce años, pidiéndome que le invite mi Marlboro, sabor canela «¿Por qué quieres ser como él? ¿Sabes a lo que te metes?», consulto. Me niego a invitarle el cigarro. «Invita, pe, causa. O te achoras», increpa. Ante la insistencia. Le regalo la cajetilla, con cuatro puchos. «Quiero ser famoso. Salir en la tele y los periódicos», jura y mete la colilla del cigarrillo por la nariz. Me quedo boquiabierto. «Yo soy otra nota», dice ante mi asombro.
Así corren y truenan los rumores en los barrios marginales. La estocada final le da El Redondo, un policía que sigue las pistas de extorsionadores. Se ha filtrado en varios operativos y casi todos han tenido éxito. «Usan el nombre de Gringasho, porque vende. Llaman diciendo que son de su batería», asegura con una sonrisa burlona.

VI
«Ya no va a responder más mi patrocinado. Va estar perfil bajo», reza el mensaje del abogado de Gringasho.
El sicario juvenil está recluido en el penal que está ubicado a menos de media hora del Centro Histórico, a dos cuadros de la Panamericana Norte, autopista principal. Y es la única prisión para varones en la ciudad. Me tocó pisar las rejas y escuchar los rumores que se expanden y atiborran el submundo canero. El ambiente está muy caliente. Algunos periodistas merodean por alrededor del penal para pescar en río revuelto una nota con respecto a Gringasho.
Desde la puerta principal que da a la calle los policías hablan del recién recluido. «Gringasho es un simple huevón. No hace nada», añade un policía, mientras me abre la puerta de fierros viejos oxidados. Otro agrega que no le tiene miedo a Gringasho, pero no habla; sino susurra como si la prisión tuviera micrófonos por todos lados. A unos doscientos metros se abre un inmenso portón negro; lo primero que diviso, es una celadora de tez trigueña y con el cabello recogido como un puño, me pone un sello en el antebrazo, decomisa mi Documento Nacional de Identidad y me entrega una placa pequeña de fierro que servirá para salir de la prisión. «Con su fierro es bueno, después es un cobarde», alega la señorita y al mismo tiempo solicita a su compañero que me revise exhaustivamente el cuerpo como un médico ausculta a su paciente. Es rutina diaria para evitar ingresos de chip de celulares, drogas, teléfonos y objetos punzocortantes. «El peso pesado es su tío. El chibolo es un títere», añade otro personal del Inpe.
Un celador encargado de la seguridad interna del centro penitenciario reafirma la teoría: es un invento de la prensa. La prensa infló al chibolo. Ingresó alzado, con ínfulas de intocable. Yo quise aislarlo para evitar problemas, pero él mismo pidió ser recluido en un pabellón y su abogado gestionó el trámite correspondiente. Se cree blindado. Lo enviamos a un pabellón de acuerdo a su delito. Al otro día salió en los medios de comunicación: Internan a Gringasho con ‘Los Plataneros’, una banda criminal destacada en la farándula de tinta roja. Corre peligro de muerte o se fragua una posible alianza. Y ahí hay chicos de distintos bandos. Vigilamos al muchachón, no porque sea peligroso; sino porque al menor descuido lo bajan. Aquí hay más peligrosos que quieren su cabeza en una bandeja de plata.
Allí en la sala de abogados de la prisión. Un reo con un currículo de terror: seis ingresos en distintos penales del país, en su momento líder del pabellón más violento de San Juan de Lurigancho, asaltante de diez bancos y quinientos carros, con cinco muertos encima, un intento de asesinato dentro del penal, diez balas en el cuerpo y cinco tatuajes en la piel; me asegura que a Gringasho se lo comen vivo y se lo cobran en el penal.
—Yo les llevo bronca a los sicarios —inquiere un preso rascándose el tatuaje de una hoja de coca en la muñeca—. Se creen la gran cagada, pero en manchita, solitos se orinan en sus pantalones.
—Tú también has jalado el gatillo ¿O no? —increpo.
—Sí, pero yo mato, cuando se meten conmigo o mi familia —se justifica—. Los chibolos de hoy en día, asesinan por tres cervezas, cincuenta soles y un culo.
Antes de marcharse a su celda, me demuestra su reinado en el carnaval de barrotes, le pide un cheque de cien coles a un reo de su pabellón «Gringasho tiene sus días contados en el penal. Las autoridades lo saben por eso están pidiendo su cambio de penal»..