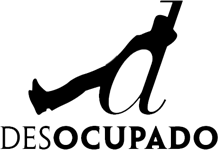La muerte en el ring de Marco Antonio Nazareth

(y un epÃlogo sobre el sacrificio en los tiempos que corren)
Por César Cortés Vega
El sacrificio destruye lo que consagra
Georges Bataille
Ver morir frente a las cámaras también puede considerarse parte de un show. En esta crónica, el escritor César Cortés Vega aborda la muerte vista como sacrificio, tomando el caso del boxeador Marco Antonio Nazareth.
El sacrificio de Nazareth
Lo recordé en estos días aciagos, encerrado en mi madriguera: frente al puesto de periódicos varios leíamos los titulares —una manera segura de registrar el peso y la calidad de la muerte en los tiempos que te tocan—. Junto a mí, un par de tipos observaban un diario deportivo al lado del que yo miraba. Hablaban del fallecimiento de un boxeador en pleno combate: terrible, muy joven, con tantas promesas, valiente hasta el fin, pues incluso antes de “colgar la toalla”, con la poca conciencia que le sobraba, le había pedido al réferi no parar la pelea. Segundos después, en el banquillo, se desplomó para no volver a levantarse. Yo sabía a quién se referían. Sin embargo, oírlo así, sin nombres, sin notas de color, regresaba la empresa en pos de la muerte a su estado trágico real.
Había algo siniestro también en otra de las imágenes al lado del diario que ellos miraban: la fotografía de un cadáver encontrado a la orilla de un río. La cabeza —casi un cráneo— con fragmentos de piel adherida al hueso. Una capa finísima de tierra no dejaba ver casi nada de color marfil, salvo los dientes por entre unos labios casi transparentes. En la base del cuello, una especie de agujero que mostraba el interior carnoso del cuerpo. Continué leyendo el pié de foto: luego de asesinado, los animales habrían devorado la carne hasta esa altura, y si el resto del cuerpo seguía intacto era debido a que esa parte había permanecido debajo de la tierra…
Más allá de aquellos límites, y para apuntalar el paroxismo, un collage con más imágenes y textos en ese mini-templo periodístico del mal: actorcillos de telenovela y fotografías de platillos, torneados cuerpos y mascotas amaestradas. Sin embargo, la atención estaba ya comprometida. Y es que para aquellos que observamos un poco hipnotizados los ritos de fuego cruzado entre dos cuerpos, la muerte de un boxeador nos resulta un drama doble. En el mismo espacio carnal, sucumbe el incauto y a la vez el defensor del espectáculo de la violencia. Porque se trata del momento en el que un organismo cede ante otra voluntad que se defiende por razones que superan la protección de la vida: luego, se agoniza ahí como producto de una decisión que orilla al cuerpo a una vulnerabilidad sin motivo para una confrontación impostergable. Así, víctima y victimario se amparan en un deseo personal contradictorio que, a otros más razonables, haría enloquecer antes de recibir siquiera un primer golpe. Por eso un heroísmo como tal implica el reconocimiento del artificio como aliado de una estrategia para vencer al contrario y, en muchos casos, el cobrar una bolsa que al menos alcanzará para completar unas cuantas despensas...
Lo admirable en el combate de Marco Antonio Nazareth frente a Omar Chávez, según mis compañeros-miradores-de-diarios, era que el vencido se había sobrepuesto más allá de su cuerpo dolorido. El otro, Omar —se sabe de sobra—, es hijo del multi-campeón Julio César Chávez, boxeador con el récord de combates por el título mundial. Pero ser hijo de esa especie de soberano no bastaba para dejar de tirar golpes erráticos, cuyo mérito se soporta solo por genealogía. Justo una de las últimas frases que había pronunciado Marco Antonio antes de morir, dirigían admiración al padre de su verdugo: “ha sido mi ídolo de toda la vida”. En esas condiciones de tesón hacia el salvamento de la honra, un deceso no meditado posee dosis épicas y frases floridas que poetizan la derrota.
Se dice que una de las mayores virtudes del boxeo es la espera. La técnica del combate lo señala: paciencia en la búsqueda del momento preciso en medio del dolor y de un éxtasis que sólo entienden quienes son capaces de recibir todo ese castigo de un igual. En esas condiciones el espíritu podrá entonces ser tomado con pinzas, como si se materializara en un órgano a cuyas órdenes sólo se podría dimitir si fuese intangible. Nazareth tenía veintitrés años y su récord era incierto: cuatro peleas perdidas y cuatro ganadas. Había sido derrotado en sus últimos tres enfrentamientos, así que esta era la última opción para sobresalir. Qué mejor que frente al hijo del Campeón. Eso si ganaba la contienda, por supuesto. Y era claro, además, que la cuestión no era el dinero, pues iba a cobrar por ello tan sólo 1,000 dólares. Así pues, era el todo por el todo en ésa, la más luminosa, la más popular pelea de toda su carrera.
Luego, ver morir frente a las cámaras también puede considerarse parte de un show. Quizá su punto más alto. Claro que Marco Antonio podría haber aspirado a algo mejor. Sin embargo, si no encontró la gloria, sí un reconocimiento fugaz por haberse prestado al sacrificio. El derrame cerebral que sufrió lo había matado ya prácticamente, y su padre declaraba ante las cámaras el deceso con frialdad, pues conocía desde antes el desenlace. Pero, para la grotesca lógica del espectáculo que sabe administrar las imágenes y sus significados, era preferible dejarle claro al televidente que la muerte había ocurrido en privado y no junto a anuncios de donas azucaradas y cervezas orgullosamente mexicanas. En todo caso había sido mejor para él una esperanza en sus recién adquiridos admiradores, pues las versiones oficiales declaraban una agonía de ochenta horas. Además, para completar la escena, las señales adyacentes y los rumores: las apuestas secretas con dinero sucio, un aficionado que escupía en plena transmisión desde el fondo de las butacas, las modelos limpiándose discretamente las fosas nasales en el Centro de Convenciones de Puerto Vallarta. Teatralidad de la conmoción generalizada. Pero en la constancia del dolor de los luchadores siempre hay algo que trasciende la banalidad. Un estado alterado en el que la ofrenda hecha de abandono personal adquiere sentido para cierto tipo de posteridad.
Del lado del ganador, los reflectores sobre un triunfo ennegrecido. Si es cierto que el consenso boxístico clama técnica, arte y estrategia, la tensión está lograda en realidad por el significado que en esas condiciones tiene cualquier lucha consensada. La noción de que la resistencia —a todas luces símbolo de vida—, puede ceder ante la muerte —la eliminación radical del contrincante—. Todas esas ideas se mantienen unidas y tensan el acontecimiento hasta los límites. Lo que seduce es esa danza sucesiva al final de la cual uno de los dos guerreros es sacrificado simbólicamente. Y algunas de las veces, prácticamente. Puede pues pensarse por ejemplo que, del lado de la llamada “dinastía Chávez” se apostaba por una trayectoria que se quería continuar como tradición. El intento de la refundación de un mito, su persistencia en la figura de un luchador destacadísimo como Julio César Chávez implica una serie de negociaciones no vistas, incluso no asumidas, pero que cualquiera puede percibir. ¿Cómo administrar la carrera de un boxeador novel, sobre todo si se trata la de tu hijo? Enseñándole golpes poderosos y sin piedad, y a la vez foguearlo con peleadores que, si bien aguanten el castigo, puedan ser vencidos. Si es cierto que en ese caso nadie esperaba que la contundencia de los golpes en la cabeza llegara a provocar un derrame cerebral, tampoco se esperaba que Marco Antonio triunfara. Se aspiraba a un TKO o incluso a un KO que luciera en el récord de Omar Chávez. El cálculo en las negociaciones y la administración de las economías de la fuerza vs. la inocencia, las ganas de sobresalir, la falta de malicia.
Dementia pugilistica
En el esclarecedor artículo “Sangre en las manos”[1] el novelista y periodista Pete Hamill realiza un detallado recuento sobre los daños posibles en el boxeo. Y citando una investigación llevada a cabo por Ivonne Haglund y Ejnar Eriksson, el autor sostiene que una contusión cerebral aguda puede variar de alteraciones transitorias de la función cognitiva, pasar al daño cerebral irreversible —la llamada “dementia pugilistica” o “encelafalopatía crónica progresiva traumática del boxeador”—, para encaminarse por último hacia la muerte. Luego Hamill relata el caso del cubano Benny Paret en su combate ante Emile Griffith, llevado a cabo el 24 de marzo de 1962, muy similar al de Marco Antonio:
Hace unos años estaba en el Madison Square Garden cuando un valiente boxeador cubano de peso welter, llamado Benny “Kid” Paret, fue amartillado hasta la inconsciencia por Emile Griffith. Sufrió un hematoma cerebral, que me fue descrito por uno de los médicos de Paret de la siguiente manera: “Al cerebro se le aplasta repetidas veces contra la pared del cráneo y el daño es devastador”. Pocos días después, luego de una operación para aliviar la inflamación de su apaleado cerebro, Paret murió.
Según estos resultados, el ansia puede ser uno de los enemigos más difíciles de vencer en el box, y más allá de él. Un deseo irrefrenable de subirse al ring cuando aún no es tiempo, o de ir hacia delante en búsqueda de una ráfaga de jabs, en lugar de desplazarse y esperar el momento preciso —que, por otro lado, no siempre le es revelado a todos—. Ahí, en esa urgencia, es donde se presiente una derrota que es gasto improductivo, como el señalado por Georges Bataille. Más allá de cualquier ganancia proficiente, cuando alguno de los dos contrincantes en una pelea pierde todo, se cumple un derroche aparentemente innecesario en términos de sentido común. Una ofrenda no racional. Pero en el fondo, tal entrega secreta es lo que sostiene cualquiera de esas luchas. Entonces ocurre el sacrificio que manifiesta el trasfondo: una ruptura con la cadena de significados que devuelve lo mundano al terreno de lo sagrado. Más allá del humanismo con el que se disfraza de lástima una conclusión irreversible, una muerte como la de Marco Antonio vuelve a cerrar el círculo de un rito más antiguo que el box mismo, y al cual éste le debe seguramente su origen. La celebración de un ciclo cuya función está en reconocer el cumplimiento que resuelve una contradicción en la entrega del contrincante, una devolución de honor en la gesta humana que redime las cosas malogradas que la permitieron.
Epílogo
Ver la cosa como se presenta, intentando no aventurar demasiados juicios morales: gente en la playa peleándose en medio de una pandemia que ha matado hasta ahora a casi 4 millones de personas en el mundo. Gente negociando pequeñas cosas de la vida cotidiana. Gente como todas las gentes ofrendando el cuerpo y la vida de sus hijos por algunas horas de diversión. Sin juicio, sin datos de más, el rito sacrificial del presente…
…El decimista peruano Nicomedes Santa Cruz le dedicó a Benny Paret un poema llamado Muerte en el ring:
(…) Comienza el round, voy hacia el centro
“en este plan voy a perder”
este es el round número trece
¡voy a demostrarle quién es quién!
Me está llevando hacia una esquina,
si caigo aquí me cuentan diez.
¡Virgen del Cobre estoy perdido!
No puedo ver
No… pue.. do… ver…
Imagen tomada de: https://www.mediotiempo.com/mas-deportes/box/empeora-salud-del-boxeador-marco-nazareth
[1] Hamill, Pete. Sangre en las manos. El mundo corrupto y brutal del boxeo. Traducción de Jorge F. Hernández. Letras Libres No. 71. Grandes éxitos del periodismo americano. Agosto 2007.