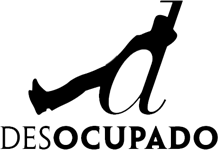Una década de abnegación. Los diez libros de la literatura mexicana (2010 - 2019)
“Una década de abnegación, esta que termina, pues quienes abandonan todo su potencial para reproducir lo que deben reproducir no pueden sino estarnos negando algo más, algo mucho más grande de lo que entregan. Podría hablarse, incluso, de literatura de corresponsabilidad, pues mientras al periodismo le toca decir “la verdad” a la literatura le toca “mentir” con base en esas verdades.”
Por Darla Gazer*
“Los idiotas, como ya nada se mueve en el mundo y ya nada cambia en realidad, inventaron que cada década la gente se convierte en otra”, afirma Emilio Renzi en una conversación con el barman de El Cervatillo, consignada por Ricardo Piglia en el segundo tomo de los diarios del autor argentino. Nada cambia en realidad. “Antes por lo menos, cuando yo era joven”, continúa Renzi, “se periodizaba por siglos, el XVIII era el siglo de las luces, el XIX el del progreso, el positivismo, el culto a la máquina. Ahora los cambios en la civilización y en el espíritu absoluto se dan cada diez años, nos han hecho una rebaja en el supermercado de la historia”. El propio Renzi, o la versión de Renzi que Piglia escribe, es un ejemplo de esa derrota del espíritu absoluto por la historia, o bien, para decirlo claramente, un caso más de la derrota de las ideas a manos de las mercancías: los diarios de Renzi se periodizan exactamente como si todo (“la música que escucha, la ropa que usa, la sexualidad, el peronismo, la educación”) se modificara de una década a la siguiente. Y es, sin embargo, en esa apariencia de cambio en la que se funda la crítica de Renzi, su conciencia crítica, diría Freire, del modo en el que un conjunto de ideas se transforma paulatinamente en otro.
El caso de la literatura mexicana de la década que va del 2010 al 2019 es mucho más simple, sencillamente porque no parece haber en ella un trasfondo crítico que dé fe de esa transformación en bloque, es decir, no parece ésta ser sino el resultado de una llana aceptación de que los libros, principalmente las novelas, no venderán más si no degluten los temas de actualidad vomitados previamente por el periodismo. La literatura, tal como la conciben las grandes corporaciones editoriales —de cuyo juego no están exentas las llamadas editoriales “independientes”—, no es sino una pausa digestiva necesaria en el desgaste de la década en turno, una explicación, o las excreciones de una, del estado de las cosas. De este modo, no es de extrañar que en estos diez años, la idiotez, tal como la concibe Renzi, nos haya hecho creer —en México, y quizá también en ese otro invento propio de la historia de supermercado, a saber, la globalización— que sólo se puede escribir sobre tres temas: migración, violencia y paternidad. En la reconfiguración de un bloque de ideas que pertenecen o pertenecían a la generación anterior —a saber, grosso modo, hablando de décadas, aquéllas que eran parte del espíritu de quienes nacieron entre 1955 y 1965— el exilio, tema profundamente latinoamericano, se convierte de golpe en el reclamo por una identidad nacional legítima que permita la pronta incorporación de los individuos a los ciclos productivos del capital; por su parte, la incapacidad de la sociedad para reconfigurarse desde sí misma se transforma en la negación siquiera de la posibilidad de lo social, cambiando la rabia por la simple violencia; y, finalmente, la problemática por constituirse como sujeto frente al otro pasa a ser apenas la preocupación por reconocer al otro, por saber quién es el otro y, en el mejor de los casos, no causarle daño. De este modo, el recorrido de la literatura mexicana en estos diez años da cuenta del paso del exilio a la migración, de la rabia a la violencia, del sujeto egotista (el intelectual, el revolucionario, el terrorista incluso) al sujeto abnegado por excelencia (el padre, la madre, el “escritor”, es decir, quien vive de escribir —y, para ello, debe vender lo que escribe o, lo que es lo mismo, escribir para vender).
Es por estas razones que no me parece coincidente que la década anterior se cierre y la nueva se abra precisamente con Señales que precederán el fin del mundo (Periférica, 2009). La novela de Yuri Herrera es una hermenéutica de la migración, pero también y sobre todo una reinvención del lenguaje que habría de usarse para narrarla de ahora en más, o bien, mejor dicho, una invención de la estructura propia de las venideras novelas de migración en Latinoamérica: lo que comienza como un exilio para la protagonista se convierte en una necesidad ya no por el regreso, por la re-configuración de la identidad, sino por la integración a la sociedad de llegada, es decir, por la configuración a un modelo de vida extraño. Me parece que esta estructura, repetida en otras tantas novelas menores y, por lo demás, intrascendentes, es luego consolidada por otro escritor —que, como Herrera, asimismo se encuentra de alguna manera detenido en los Estados Unidos de Norteamérica—: Álvaro Enrigue y su descomunal Ahora me rindo y eso es todo (Anagrama, 2018), probablemente la mejor novela de esta década. Lo que emparenta las novelas de Enrigue y Herrera es el modo en el que ambas explican la migración anclándola semióticamente a un lugar histórico y no un lugar geográfico, pues mientras para el primero es Mictlán, el sitio donde se juega la relación de quienes parten con quienes de algún modo ya estaban ahí, para el segundo lo es la Apachería, estertor de algo que, sin irse del todo, tampoco está más en un lugar, es decir, estertor del estertor, espectro del espectro. Profundamente deleuziana, la novela de Enrigue, a diferencia de aquélla de Herrera, reproduce en su espacio diegético una línea de fuga que se proyecta hasta las primeras resistencias al Estado por parte de los primerísimos pueblos nómadas en el territorio americano, siendo, ella misma, una novela nómada.
Ahora bien, aun cuando podríamos caer en la tentación de incluir en esa línea a una autora cercana a los dos escritores antes mencionados —y es que, en el fondo, es preciso decirlo, quienes escriben la literatura de los últimos diez años en México son un selecto grupo de amigos, todos ellos pertenecientes a la burguesía intelectual mexicana, todos ellos blancos o, mejor dicho, blanqueados, todos ellos, a su modo, herederos, por derecho o por fuerza, de la generación anterior…—, creo que la crónica ensayística de Valeria Luiselli, Los niños perdidos (un ensayo en cuarenta preguntas) (Sexto Piso, 2016), se abre tanto a la migración cuanto a los otros dos temas de esta década. Este texto que, en palabras de la autora, era un ensayo que se convirtió en libro a petición del editor Diego Rabasa, se propone como punto de inflexión entre la migración, la violencia y la paternidad; mejor dicho, la maternidad. La autora multipremiada —quien, como se lee en la tercera de forros de la edición gringa de su última novela, “nació en Ciudad de México y creció en Corea del Sur, Sudáfrica y la India”— encuentra una articulación tan profunda entre los tres temas que hemos propuesto como propios de esta década que es no sólo posible sino altamente probable afirmar que no hay una obra más representativa de la literatura mexicana de 2010 a 2019 que ese brevísimo libro de Luiselli. Y es que en éste se despliega con todas sus implicaciones sociales, políticas y estéticas aquello que articula en concreto las tres temáticas antes mencionadas, a saber, la episteme que las concibe o, para decirlo más claramente, el punto de vista de una clase sobre los temas que mueven al grueso de un país, si podemos creerle a los periodistas. Termina para siempre el realismo mágico para que comience la era del clasismo mágico.
Dos novelas de la década se pueden entender mejor y, a su vez, podemos entender mejor el decurso de ésta, si nos acercamos a ellas desde dicha perspectiva, es decir, desde el modo en el que una clase se concibe en relación con las otras —y cuando digo “clase” me refiero, por supuesto, a la determinación socioeconómica que le permite a un grupo de escritores de ascendencia criolla, que hablan varios idiomas ajenos al español (por descontado: francés e inglés) y que pertenecen a familias privilegiadas (ninguno fue a escuela pública o vivió en zonas marginadas del país) “reflexionar” sobre las condiciones de “su” país, pero también a una clase en el sentido más gringo de la palabra, a saber, una generación, en este caso, la generación 1975 – 1985. Las dos novelas que, a su modo, complementan la articulación temática que se encuentra cifrada en el libro de Luiselli son, a su vez, completamente opuestas entre sí: por un lado, Umami (Random House, 2015), de Laia Jufresa, y, por el otro, Temporada de Huracanes (Random House, 2017), de Fernanda Melchor. No me parece coincidencia que ambas estén en la misma colección, pues estas dos novelas tienen un fuerte sesgo social anclado en la familia, si bien en una, la de Jufresa, éste se encuentre matizado por el esmalte kitsch del que recubre los episodios y en la otra, la de Melchor, lo social sea en cambio representado mediante lo camp. Ambas novelas, a su modo, acentúan dos temas de la década: la violencia y la paternidad/maternidad. A este tándem se le debe sumar una tercera autora, Brenda Navarro, y su novela Casas vacías (Sexto Piso, 2019), editada por primera vez con por Kaja Negra y en donde la paternidad desaparece por completo para decretar el imperio de la maternidad, que en el periodismo —recordemos, el que dicta lo que se debe escribir— se entiende como el viraje institucional indispensable de ahora en más hacia una perspectiva de género. De las tres novelas, sin embargo, se puede extraer exactamente la misma lección: el lenguaje sirve para dar lecciones morales a quienes no estén atentos a las lecciones de la vida cotidiana.
Debemos empero salirnos de lo estrictamente novelesco para tratar de entender de qué modo los dos libros que, de iure, no pertenecen a este género literario —aunque podamos intuir que no sea así de facto, o no del todo— se inscriben en el panorama de la literatura mexicana de la década del 2010 al 2019. Nos encontramos con dos casos singulares: por un lado, la única autora de esta lista que no pertenece a la generación en turno, a saber, Cristina Rivera Garza, con su ensayo Los muertos indóciles. Necroescrituras y desapropiación (Tusquets, 2013), y, por el otro, uno de los autores más jóvenes, si no es el que más, en haber recibido el Premio de Poesía Aguascalientes: Christian Peña, con el libro que le mereció el premio: Me llamo Hokusai (FCE, 2014). Mientras el ensayo de Rivera Garza despliega una premisa en torno a la estetización de la muerte en todas sus formas, desde las desapariciones hasta el plagio, es decir, en torno a la incorporación de la violencia como forma en la literatura y las artes, el de Peña es un libro de poesía que se inscribe en la reflexión sobre la paternidad desde una condición que escapa a las trabas propias de la novela realista del clasismo mágico: no hay ningún dejo de moral en el libro (ni en la obra) de Christian Peña. No obstante, ambos libros suspenden, aunque sea por un instante, la visión de clase con la que se unifican las novelas sobre la paternidad/maternidad o la violencia por un guiño intermedial que, si bien se ancla al posmodernismo, también proyecta los espectros del escenario fabricado solamente de imágenes en el que estamos viviendo —y del que no habremos ya de salir. La tremenda disparidad entre estos dos libros y el resto no va sólo por el lado del género literario al que pertenecen o la visión de clase que vehiculan sino por la preocupación estrictamente lírica que, ambos, de modos completamente distintos entre sí, mantienen a lo largo de sus páginas. Sin embargo, los temas de la década están ahí, de una manera por lo demás profundamente crítica, por lo que podríamos decir, merced a esta singularidad lírico-crítica que los distingue, que estos dos son, tal vez, los mejores libros de la década —sea lo que sea que ello signifique en el marco del valor (que se valoriza) de los libros.
Pertenecientes, asimismo, al cronotopo del que se desprenden estos dos libros, principalmente el de Rivera Garza, las dos novelas con cuyo comentario me gustaría cerrar este texto proponen un regreso momentáneo a la narrativa como diégesis paralela a la diégesis propia del periodismo, es decir, el libro como fuga, reproduciendo, sin embargo, los temas que éste y las grandes noticias dictan. Teoría de las catástrofes (Alfaguara, 2012) y Canción de tumba (Random House, 2011) son, en el fondo, uno y el mismo libro, un libro donde el Estado se plantea como el culpable de todas las desgracias que le sobrevienen al hombre. Si bien los temas son claramente la paternidad/maternidad (Herbert) y la violencia (Maldonado), al encontrar en el Estado a un responsable y, más aún, un ejecutor de la desgracia en la forma, incluso de una condena, estas dos novelas se convierten en la historia de una transformación profunda que no se lleva a cabo nunca porque existe solamente en la página escrita: ni los escritores dejarán de pedir becas para la creación literaria ni los movimientos sociales van a modificar la base —ni la superestructura. Estamos ante dos novelas en las que la narrativa, en cuanto technè, tal como la utilizan Maldonado y Herbert en sus obras, funciona como una especie de salvoconducto para quienes quieran transitar por este país sin cambiar sus propias ideas, o bien, dicho de otro modo: el arte, la literatura específicamente, no cambia nada. Y es que la transformación de la sociedad no pasa por la literatura pero ello no le quita a la literatura el derecho de expresar con su lenguaje lo que entiende por sociedad, si bien en la sola expresión de eso que, supuestamente, ha entendido no se consiga sino alejar al arte de sus alcances particulares. En la derrota histórica con la que hemos comenzado este texto, es decir, en el imperio de las mercancías, no queda espacio para la praxis, aunque ya tampoco, o no mucho, para la póiesis, no al menos en el sentido de creación y sí, en cambio, en la producción (sobreproducción, mejor dicho) de mercancías literarias como aquéllas de Herbert y Maldonado.
Una década de abnegación, esta que termina, pues quienes abandonan todo su potencial para reproducir lo que deben reproducir no pueden sino estarnos negando algo más, algo mucho más grande de lo que entregan. Podría hablarse, incluso, de literatura de corresponsabilidad, pues mientras al periodismo le toca decir “la verdad” a la literatura le toca “mentir” con base en esas verdades. Un regreso a Platón, pues aquellos zapateros que acaso han intentado salir de su condición ontológica han sido borrados por completo para que quienes nacieron para escribir lo hagan. Y quienes hemos incluido en este texto escriben bien, de eso no hay duda. Muy bien, de hecho, encabronadamente bien, incluso. Y lo deben hacer así, no hay de otra, pues la literatura como mercancía, tal como se ha visto en la última década de la literatura mexicana, precisa encontrar su valor fuera del espacio literario. Porque la literatura no existe sin el mundo exterior a ella. O eso es lo que nos han demostrado. La pregunta sería si el mundo exterior a la literatura puede existir sin ella, aunque tal vez no queramos conocer la respuesta.
*Darla Gazer (Ohio, 1985). Doctora en Literatura Comparada por la Universidad del Estado de Luisiana, EUA.